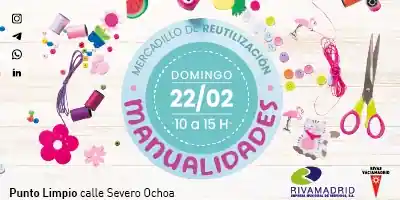Será por no desaparecer del todo cuando nos llega la hora o quizá por contribuir a la mejora de una especie de la que nos sentimos parte, el caso es que todos los seres humanos buscamos dejar un rastro imperecedero de nuestro paso por el mundo. Y buscamos evolucionar en vida para morir sabiendo que ese rastro contribuye a dejar un mundo mejor. Desde que somos especie hemos tenido siempre las mismas preocupaciones y motivaciones y las hemos satisfecho en orden ascendente desde las más primarias (las necesidades del cuerpo) hasta las más evolucionadas (las de la conciencia): una vez que estamos alimentados y gozamos de salud lo siguiente que buscamos es seguridad para nosotros mismos y los nuestros, y después cariño y aprecio.
La introspección, el autoconocimiento, el crecimiento personal, la moralidad, la persecución de ideales… todas forman parte del grupo de necesidades más elevadas que complacemos para sentir que evolucionamos como individuos y como parte de una especie que también evoluciona. El desarrollo de la escritura marca una frontera entre prehistoria e historia y ya en el año 2350 a.C. el visir egipcio Ptahhotep dejó escrito un texto para su hijo dándole consejos acerca de las relaciones humanas. Los primeros libros conocidos (escritos en soporte de arcilla) ya tenían el propósito de empujar a la especie en su evolución tratando temas como la corrupción, los valores o las leyes.
Pero no solo los libros constituyen una herramienta perfecta para la continuidad y transmisión de las costumbres, idioma y valores: los hijos son sin lugar a duda el mejor legado que el ser humano puede dejar de su paso y evolución y de ahí el eterno discurso sobre Educación. El mismo Cicerón (escritor, orador y político romano que vivió entre los años 106 y 43 a.C.) decía que “estos son malos tiempos. Los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros”. No podía imaginar Cicerón que más de 2000 años después seguiríamos igual: queriendo legar al mundo nuestra huella personal de evolución y valores a través de nuestros hijos o valiéndonos de la escritura. Ya lo dice el dicho: plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo (educarlo diría yo), para que cuando ya no estemos alguien pueda descansar bajo nuestra sombra comiendo su fruto, aprender algo de nuestros escritos o tomar por maestros a nuestros hijos.
Y en este hilo argumental se me ocurren tres buenos deseos para la prosperidad de la especie humana: que los hijos crezcan llenos de futuro como plantas frondosas, que las hojas de un libro se abran a los ojos de todos igual que se expanden las hojas del árbol en sus ramas y que las semillas que plantemos colmen de oxígeno el planeta como lo pueblan de vida nuestros hijos.
Raquel Sanchez-Muliterno