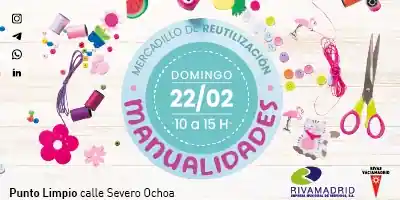En el discurso neoliberal, hasta hace muy poco, se nos decía que las crisis no eran sino oportunidades para desarrollar ideas y proyectos, levantar nuevos negocios y, cómo no, ganar mucho dinero. Teniendo en cuenta que ya sumo unos añitos y que no empecé a peinar canas anteayer, debo de haber sido un gran inconsciente, pues he vivido tropecientas crisis de todo tipo, como la del petróleo y su famoso ajuste de cinturón de principios de los setenta, y no he conseguido convertirme, ni por asomo, en un hombre de negocios famoso, multimillonario y con influencia política. Y no debo de haber sido un torpe único, la verdad, porque en mi entorno hay un ejército de almas parecidas que veo vivir de forma muy similar a la mía, la verdad. En esta supuesta tierra de oportunidades, proliferan como la peste entidades de crédito con tendencia inocultable a la usura, ladrones de guante blanco y corporaciones de todo tipo que inoculan sus intereses por encima de los de la ciudadanía, eso sí, ufana y contenta porque vive en democracia, no le falta un huevo para comer tortilla y le permiten votar una vez cada cuatro años.
Bien mirado, la normalidad era esto: un continuo bregar de lunes a viernes insertados en un sistema de producción capitalista, un sueldo bastante corto y un palo de zanahoria, con la felicidad colgada en su extremo, para no parar de correr hacia la tierra prometida. Poco importaba, claro, que dicho armazón se sostuviera sobre un implacable crecimiento, siempre estábamos creciendo, ¿lo recuerdan?, a partir de los recursos limitados de un pequeño planeta que ya daba síntomas de agotamiento. Aceptábamos con gran indiferencia que la riqueza estuviese repartida de forma radicalmente injusta, que mientras unos se morían de hambre otros se pasasen de enero a diciembre inmersos en ineficaces dietas de adelgazamiento, que muchos no supieran leer ni escribir a cambio de que dejaran las escuelas tempranamente para pasar a engrosar esa caterva de niños explotados a lo largo y ancho del mundo. Teníamos la sensación de que otros estaban peor que nosotros y, claro, también el miedo de perder esas migajas de la diferencia que nos hacían vivir tan contentos de nuestra suerte. Una normalidad de sangre y muerte, resumido al modo lorquiano, poeta al que en esos tiempos todos admiraban pero que, no lo olvidemos, fue asesinado por diferente y sobre todo por crítico.
Recluidos en nuestras casas como conejillos asustados, nos hemos dado cuenta de que papá estado es mucho más débil de lo que ya sabíamos: hemos permitido que muchos de nuestros gobiernos hayan dejado de invertir en los últimos años en los servicios comunes y que hayan desviado esos fondos económicos que salen de nuestros impuestos a engordar a sus partidos, sus empresas, sus rentas y su patrimonio, mientras admitíamos, como lo más normal del mundo, que quien gobierna lo hace siempre por interés personal y no colectivo. Algunos gobernantes, incluso, afortunadamente no el nuestro, han afirmado que poco importa sacrificar la vida de los más ancianos para asegurar que no caen en bolsa las cotizaciones de las siempre voraces empresas.
Los pobres de a pie, ahora, presos como leones en sus jaulas de oro (una gran mayoría tiene al fin lo que siempre quiso: estar en casa, disfrutar de su familia, no vivir obligados al toque inmisericorde del despertador, tener tiempo para ver la televisión, oír música, ser creativos…) suspira por volver a su vida anterior, tal vez porque la impuesta actualmente tampoco le gusta, y descuenta los días que faltan para pisar las calles nuevamente. Aspiran a una normalidad que es en sí misma un fraude, una gran mentira, un palo y una zanahoria.
Si de verdad las crisis fueran grandes oportunidades y supiéramos afrontarlas como tales, no nos conformaríamos con regresar a la vida conocida, si es que nos dejan, tratando de reconstruir un estado con fallas tan alarmantes, sino que estaríamos meditando en cómo nos vamos a transformar para evitar futuras pandemias, crisis, injusticias y desórdenes, de tal modo que hubiera un antes y un después de esta desgracia. Sin embargo, no cabe duda de que, para cuando salgamos de casa, ya se nos habrán adelantado, y se habrán establecido las normas del nuevo estado mundial con el propósito de que lo secundemos, a no ser que uno esté dispuesto al sacrificio y a quedarse definitivamente atrás. Mientras aplaudimos en los balcones, algunos ya han tomado la plaza pública para cuando la podamos volver a pisar. Como siempre, solo algunos desobedientes no seguirán las consignas, pero esta es la disyuntiva: el palo y la zanahoria o la revolución civil.