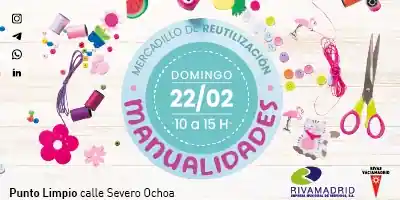Hay una película de 1990 de los hermanos Coen, que seguramente muchos de ustedes recordarán. En castellano se tituló “Muerte entre las flores” y, pese a su buena factura y su indiscutible calidad, en su momento no fue lo que se dice un éxito de taquilla; sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico de las películas de gánsteres norteamericanos de la época de la Ley Seca y sin duda contiene actuaciones memorables como la de John Turturro en el papel de Bernie Bernbaum tratando de convencer en un clima de gran patetismo al protagonista para que no le mate. Como pasa tantas veces, las decisiones humanas se toman teniendo en cuenta muchas variables y no siempre son lógicas, certeras o eficaces, si bien con el paso del tiempo la distancia permite juzgarlas debidamente: lo que parecía una traición puede no serlo en absoluto y lo que parecía una amistad indiscutible con los años acaba por mostrarse como un juego de interés o de hipocresía; lo terrible es que para asumir los hechos hace falta experiencia y la experiencia solo se consigue con éxitos, fracasos y meditaciones. Es necesaria una vida larga para alcanzar el conocimiento y no pecar de parcialidad con los demás.
Como muchos de los nacidos en la segunda mitad del siglo XX me he criado viendo la televisión. Cuando era adolescente, me gustaba tratar de enterarme de lo que pasaba en el mundo viendo las noticias a la hora de la comida o de la cena: guerras internacionales, crisis del petróleo, desastres naturales, cambios de gobierno y noticias deportivas llenaban las pantallas todos los días, desfilando ante mis ojos mientras tomaba mi pasta a la carbonara o la pizza de tres quesos. Creo que si hubiera tenido que definir mi mundo de entonces, y seguramente también el de ahora, lo habría resumido en una perpetua e intrascendente crisis de gobierno, que no impedía que el país, mi país, siguiera siempre adelante envuelto en la corrupción y sumido en el desánimo; tan grande fue la experiencia, tan dilatada en el tiempo, que aun hoy me parece que no hay antídoto para resolver el problema de una sociedad incapaz de sacudirse una clase política tan instalada como inútil.
En la actualidad observo con distancia y con displicencia que en España está pasando con la clase política lo que ya empezó a pasar con la italiana hace muchos años: quemada la ilusión de una democracia participativa en la que el pueblo poco a poco es apartado de las decisiones importantes, comienzan a sucederse en el poder una serie de partidos que poco a poco pierden la credibilidad de propios y extraños a la par que surge una conciencia instalada y dirigida que nos dice que siempre será igual, que no hay alternativa, que un mal político es mejor que su ausencia. Cuando surgen partidos nuevos, fruto de la indignación o de la injusticia, enseguida se les domestica con el reparto de las migajas del presupuesto y no tardan en abandonar a quienes les acompañaron en el asalto al poder, eso sí, hablando por ellos, pero sin darles pan ni trigo.
Asisto con expectación y sin ilusiones al nacimiento de un nuevo gobierno. Al viejo le despido con alegría, pues difícilmente se puede una sentir triste cuando lo que se marcha es la cúpula del partido más corrupto de Europa, del que quedan tantos trapos sucios aún que me temo que algunos darán mucho ruido aunque traten de mantenerlos escondidos bajo las alfombras. Y al nuevo no le auguro tampoco nada bueno: se puede tener buenas intenciones, que no sé, apoyarse en un grupo de profesionales con experiencia y apariencia, tratar de vender modernidad y europeísmo, pero cómo olvidar que el asalto al poder se ha hecho sin pisar tierra firme, sin contar con fuerzas suficientes ni apoyos sólidos. A lo mejor me equivoco, pero los italianos sabemos por experiencia qué poco duran estos gobiernos de arte y ensayo.
Como ocurre en la película de los hermanos Coen, que es todo un tratado sobre la apariencia, la traición, la lealtad y el amor, en la vida real los que parecen aliados y te impulsan a menudo no tardan en dejarte caer, y los enemigos pueden acabar siendo tus peores aliados. Más que ideología, pragmatismo. Más que creencias y valores, publicidad.
Silvia Dalsanto