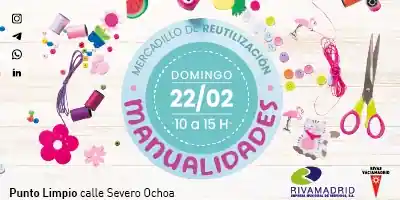Aquel viejecito de aspecto bonachón y larga barba blanca siempre estaba apostado en la misma esquina, aquella donde más confluencia de público había. Pasaba el día entero en aquel lugar haciendo sonar su campanilla, uniéndose a la gran algarabía que mostraba la cuidad en aquellas fechas, como en una inmensa alegoría a la Navidad. Podía pasar por un vulgar vagabundo y, de hecho, finalizaba cada día con un buen puñado de monedas a sus pies, si no fuese por su aspecto limpio y cuidado, y por la lozanía que se manifestaba en su rostro enrojecido a causa del frío, así como en otros lugares de su cuerpo.
Pasaba así todo el día, con el tintineo de su campanilla y su vozarrón alegrando a los transeúntes que iban y venían en un tráfico sin sosiego, ausentes la mayoría de ellos a todo lo que transcurría a su alrededor. Cuando caía la noche y con ella se intensificaba el frío, cuando los comercios iban bajando sus cierres y la calle quedaba desierta de viandantes, aquel viejito recogía las monedas que había reunido a sus pies y se las entregaba al vagabundo que dormitaba en el banco de la siguiente calle, cubierto por unos simples cartones para intentar que el frío no hiciese mella en sus artríticos huesos.
Por la mañana, antes de que el sol se hubiese siquiera atrevido a asomar tras el más bajo de los edificios de aquella gran ciudad, nuestro viejito ya estaba en su esquina, tintineando su campanilla sin cesar, mientras las primeras cafeterías comenzaban su actividad y los primeros trabajadores corrían desesperados hacia sus trabajos. Detrás de sus ropas nadie podía adivinar qué clase de persona se escondía. Unos pantalones de pana gruesa, un jersey de lana con un gran cuello vuelto, unas botas armadas de borreguito en su interior y un gran gabán que apenas le cubría la abultada barriga, eran su atuendo diario. La barba era poblada y le llegaba casi hasta el ombligo. La campanilla tintineaba sin cesar en sus manos, mientras terminaba otro día en el que recogía las monedas que la gente había ido depositando a sus pies y él las entregaba, en esta ocasión, a aquella anciana que se guarecía dentro del cajero de una sucursal bancaria dos calles más adelante.
Jamás probaba bocado durante el día. Siempre permanecía en su puesto, sin faltar ninguno de los días desde el uno de diciembre. Mucha gente especulaba sobre él, pero nadie sabía realmente quién era ni por qué estaba allí. Quizá la cafetería de la esquina había querido amenizar las navidades con un Papá Noel que no tenía presupuesto ni para un disfraz en condiciones. Pero no. Él no trabajaba para nadie. Ni siquiera trabajaba para sí mismo.
Día tras día, según avanzaba el mes de diciembre, la gente se fue acostumbrando a su presencia allí. Y, al son de la campanilla, cada uno de los transeúntes que se paraban frente a él para echarle unas monedas a sus pies, quedaban inevitablemente imbuidos por el espíritu navideño, que les llenaba de felicidad y de ganas de compartir. En pocos días, prácticamente toda la zona gozaba de una alegría especial y una generosidad sin precedentes. No solo era nuestro curioso viejito el que repartía su recaudación entre los “sin techo” de la zona, sino que todos contribuían de la manera en que mejor podían hacerlo a ello. Algunos fueron incluso invitados a la cena de Nochebuena en casa de muchas familias.
Aquellas navidades fueron las más felices que se recuerdan en el barrio. El día veinticinco amaneció cubierto de un gran manto blanco, lo que terminó de hacer de aquellas navidades las más especiales de todas. Decenas de regalos se amontonaban bajo los árboles de navidad de las casas y hasta los vagabundos recibieron regalos inesperados de personas que desconocían por completo.
Al día siguiente, el viejito de nuestra historia ya no estaba en la esquina de costumbre. En vano le buscaron por calles y callejones. Pero, en su honor, las siguientes navidades, año tras año, tuvieron siempre un espíritu especial de agradecimiento, gratitud y solidaridad.
Cuenta la leyenda, que cada año se puede ver al mismo viejito en ciudades diferentes, repartiendo con cariño el espíritu navideño entre todos los ciudadanos del lugar.
Ana Centellas