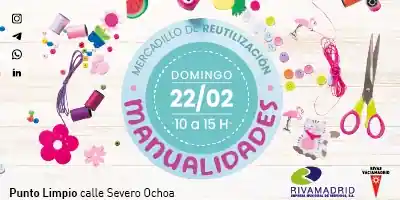— Cariño, no me esperes a cenar, tengo una reunión del grupo de consultores. Seguro que acabamos muy tarde…
Mi mujer me mira con suspicacia:
—Esto se está convirtiendo ya en una fea costumbre. Si no le dices a tu jefe que respete nuestra vida familiar, le llamaré yo…
Pero me abraza y me besa, estremeciéndose:
—No tendrás una amante, ¿verdad? A menudo me pregunto si no me estarás engañando— me dice mientras me muerde el labio superior hasta hacerme daño.
La rechazo y, preocupado por restañar la sangre que me mana de la boca, salgo de la casa.
La jornada de trabajo es normal, la habitual. Los proyectos, los planos, el sonido del teléfono en el despacho de al lado (“no estoy para nadie”), me permiten concentrarme en el monótono goteo de minutos y de horas, mientras el grano gira en el espacio y solo me falta la confirmación de la cita a ciegas por un correo electrónico. La espera es dolorosa, me araña como un aullido, y apenas me consiente librarme de la carga de tensión y ansiedad que rueda de lado a lado de mi cráneo, interminablemente.
A las dos un sándwich frío de jamón y una lata de Coca-Cola light. A las tres, un cigarrillo escondido en el lavabo, mientras los demás comen el menú de ocho cincuenta en el bar de la esquina. A las cuatro mis esfínteres apenas pueden contener mi nerviosismo, los planos están abandonados en una esquina del despacho. Me reviso los bolsillos, nada está fuera de su sitio. Como debe ser. La espera no debe alterar las rutinas.
A las cinco llega el mensaje de correo electrónico, lo imprimo por duplicado y lo leo con atención. Es esta parte de la jornada la que más me gusta, cuando todavía puedo dejarla caer y sin embargo tengo fuerzas suficientes para hacerla girar hasta el umbral de Zeus.
En el coche y mientras avanzo por la autovía, desconecto el móvil y pienso en los detalles del edificio, en la forma de burlar la vigilancia, artero como Ulises. Aparco no muy lejos de mi destino, en un lugar público, para no dejar rastro de mi paso y me dirijo insolente hacia donde me esperan. Entro en la concurrida cafetería del establecimiento, decorada con cómodos sillones y lámparas de diseño. Pido un café solo, pago en efectivo y espero a que sean las siete y cuarto en punto, para ir al servicio y lavarme los dientes empujando la piedra bajo el chorro, tratando de creer que soy el amo de la situación.
A las siete y veinticinco en punto, cruzo la cafetería y entro al hotel por la puerta del fondo. Nadie me va a decir nada, me tranquilizo, mientras subo los escalones lentamente, con cierta parsimonia, mientras empujo la bolita con la puntera del pie, siempre hacia arriba, un poco más…
La puerta de la habitación 212, a las siete y media en punto, se abre con un ligero sonido metálico y me deja paso franco. Ruedo hasta el centro de la estancia, tanteando las paredes del pasillo, de la puerta del baño, del disimulado minibar, hasta llegar, sin hacer ruido, alardeando ante mí mismo de una felinidad casi adolescente, al borde mismo de la cama. Un perfume de nardos, una respiración candente, me dan la bienvenida en la inmensa soledad de los campos donde sólo un grano de arena me conmueve y me excita; pero no tengo prisa, me saco despacio los zapatos, me desprendo poco a poco del traje, de la camisa, de los pantalones que aún me sirven para contener la piedra que ahora, sin más ni más, parece querer subir sola hasta lo alto del monte Olimpo, incluso sin mi ayuda. Tomo aire, no sé si para despegar o si para caer a tierra. Y dejo sobre la alfombra los calcetines y la innecesaria ropa interior, que queda lejos, allá lejos, sobre la tierra de los hombres, mientras yo trepo por la montaña con el fuego de Prometeo entre las piernas. Ese fuego, ese fuego me guía, me hace encontrar el camino hacia la cima, empujar la bolita entre angostos senderos y estrechos pasadizos, en un deseo animal de librarme de la carga para siempre, abandonarla en aquel paraíso prometido, de una vez por todas. Suspendido casi en el aire, la dejo caer torpemente y comprendo que no sabido desempeñar la tarea como me encomendaron, que no he sido lo suficientemente fuerte, lo necesariamente tierno. Me desplomo, cuesta abajo, hasta la falda de la montaña y ni siquiera los besos pueden ya detener mi caída. Soy Altazor, el oscuro, la sombra angustiada del hombre del paracaídas, ángel precipitado en desgracia bajo el peso fatal de las alas, el ser condenado a un camino vertical de ida y vuelta, viajero yermo.
Y cuando rompo a llorar, me siento terriblemente desconsolado, tan abatido, que se enciende la lámpara para recoger mis pedazos, recomponerlos en aquella inmensidad vacía, donde mi bola todavía golpea rítmicamente contra el rodapié.
—Pero ¿qué te pasa? ¿No te encuentras bien?
No sé qué contestar; repentinamente sorprendido por la luz y por la rotura inesperada de las reglas del juego, digo lo primero que se me ocurre, convencido de que así no pareceré peor de lo que ya estoy:
—Mira, mejor nos vamos a casa, que todavía podemos llegar a cenar con los niños…