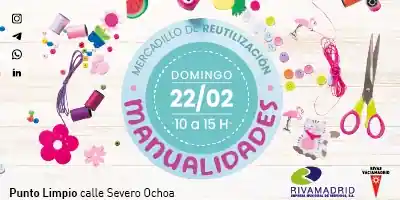La mayoría de los niños nacidos en la segunda mitad del siglo XX nos encontramos un mundo que era un cruce de caminos: nuestros abuelos, a veces nuestros propios padres, provenían de una cultura oral analfabeta y a menudo recubierta con una pátina cinematográfica que les había dado cierto cosmopolitismo; a nosotros nos empujaban, en el mejor de los casos, hacia el éxito académico, con la esperanza de que fuéramos señores de éxito y relumbrón y no campesinos u obreros sin esperanzas ni merecimientos. Aprendimos a leer y a escribir, nos criamos con la televisión e incluso con un teléfono en casa, y hasta nos permitimos los más sesudos, que no los más listos, asaltar los cielos de la Universidad y la promesa de un futuro mejor. En nuestros juegos abundaban las hipótesis sobre el año 2000, en el que nos veíamos viajando a Saturno de vacaciones, con jornadas laborales de tres días y miles de utensilios maravillosos que nos harían la vida doméstica y laboral ciertamente más cómoda. Íbamos a ser los supersónicos, lo más guay que nunca se hubiera visto sobre la faz de la tierra y parte del espacio exterior.
El año 2000 llegó y ya nos cogió un tanto cansados de ver desgracias y superar crisis económicas una tras otra, como en una carrera de obstáculos: algunos de aquellos niños no superaron la lacra de las drogas, el alacrán del sida o el terrorismo del paro, del desencanto temprano, y los vimos naufragar con el corazón encogido mientras todavía creíamos que un mundo mejor sería posible: ¿no habíamos logrado la modernidad, el despegue económico, formar parte de Europa y la democracia viniendo de una dictadura en blanco y negro? ¿No se va siempre hacia adelante, en un progreso sostenido y sin vuelta atrás, aunque los historiadores, tan maliciosos, se empeñen en demostrarnos con los imperios y sus decadencias lo contrario?
Pensaba en esta evolución histórica lanzado a este siglo XXI que definitivamente no es el mío, porque yo, en lo más profundo de mí, me sigo considerando un producto de la generación beat, del sueño americano y de la conquista de la Luna, de la música disco y de los viajes en autostop, y no un ser virtual de redes sociales y tarjetas de plástico, por más que las use. Creo que soy demasiado mayor para no diferenciar entre un aparatoso selfie y un autorretrato artístico, entre una criptomoneda, sea eso lo que el demonio quiera que sea, y el euro cincuenta que me piden por un café, con su aroma a nostalgia, presente y sueños.
Pensaba en este siglo XXI, año del señor de 2021, cuando me he refrendado en la idea de que hasta ahora he vivido en un mundo de pura ciencia ficción. Me ha bastado detenerme un buen rato a escuchar las conversaciones y prestar atención a las noticias, para comprender que el mundo sigue siendo el mismo cruce de caminos de siempre, por muy tecnológico que parezca: ya no es que nos haya atropellado la pandemia del coronavirus y nos haya cogido con los laboratorios y los gobiernos en calzoncillos, es que pareciera que a la mayoría de países y culturas la hubiera arrollado un tanque, el del rencor. Repaso solo algunas noticias que a uno de aquellos niños del siglo XX le hubieran parecido imposibles más allá del año 2000: un país como Bielorrusia, que entonces no existía, se permite secuestrar un avión y raptar ante la incredulidad (¿la impotencia?) de las Naciones Unidas a un opositor a su régimen, al que probablemente acabará exterminando; otro, Israel, arrasa ciudades enteras de Palestina por cuestiones políticas con una fuerza desmedida mientras muchos países occidentales callan por cuestiones de geopolítica; Marruecos envía a cientos de niños a Europa con la falsa noticia de que han caído las fronteras para crear un conflicto internacional; en la vieja Europa, en donde antes hubiéramos afirmado que nunca más un Hitler, un Mussolini, un Franco o un Salazar, surge un nacionalismo ultraconservador que pretende merendarse a los disidentes con consignas racistas, falsas y a menudo vergonzantes. Este es el mundo, amigo, agonía, agonía.
Hace cien años el mundo se aprestaba a vivir los felices veinte. Como ya sabemos, el sueño de la música y de la bebida para todos duraría hasta 1929. Y luego, es mejor no hacer una lista prolija, llegarían las grandes guerras, las pequeñas, la destrucción, el odio, el hambre… En este siglo XXI pareciera que nos hubiéramos empeñado en saltarnos la etapa de la felicidad para desembarcar directamente en la batalla de Normandía dispuestos a dar mandobles y sartenazos al enemigo, que, dicho sea de paso, ahora mismo puede ser cualquiera. Una pena que no sea posible todavía irse a vivir a Saturno.
Jesús Jiménez Reinaldo