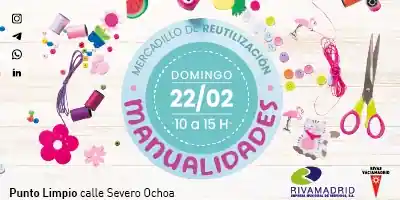Artículo de opinión de Álvaro Villanueva en su sección «El diálogo incesante», en el que señala el «absolutismo editorial» y aboga por la experiencia personal de la lectura.
Estamos de acuerdo en que ajustarse a los límites de la comprensión y la interpretación es una tarea compleja. Cuando uno comienza a glosar un texto, esparciendo por aquí y por allá notas al pie, repletas de referencias, a menudo se plantea dos preguntas. La primera: si el lector llegará a prestarles algo de su valioso tiempo. Y la segunda, más importante: si lo que se dice está en el texto o solo en la mente del comentarista, en sus objetivos críticos y teóricos. Es natural, partiendo del hecho de que solo estamos mirando, algunos dirán atentamente, signos ortográficos de un sistema de comunicación manchados de tinta y estampados en un papel. A partir de ahí construimos con nuestros propios recuerdos y vivencias, pero dónde queda la obra del autor. El comentario de un texto es semejante. El mismo acto de lectura lo propicia, algo tan subjetivo y personal puede fácilmente controlarse. Hay que ser lo suficientemente riguroso como para profundizar en todos sus aspectos (lectura sintomática o cercana, da lo mismo), a la vez que se tiene los pies sobre la tierra para no saltar con imaginaciones y experiencias personales o argumentos poco justificados.
Claro que la distancia entre “el yo” y “el otro” es inmensa, pero en la lectura es incalculable. Hablamos de universos totalmente distintos, con representaciones tan alejadas como los multiversos de las películas de superhéroes. Hay veces que uno habla con lectores de textos vanguardistas anotados y le dicen, “¿pero y eso de dónde lo ha sacado? Yo no lo leí así”. En ese tipo de literatura es más fácil la manipulación más allá de la comprensión. La comprensión suele ser más o menos tangible, la interpretación se desparrama en los escritorios. Aunque ambas tengan sus límites, “hay sentidos que sería ridículo sugerir”, como reflexionaba Umberto Eco.
Lo bello, como el mar, está sujeto a cada mirada
Los esfuerzos por obligar una visión u otra en un texto serían inimaginables ante realidades de una sola cara. Por ejemplo, una lista de la compra o una silla. Será difícil que nos convenzan de lo contrario. Pero hay palabras y motivos que centran todos los intentos. Así las flores, el cielo, los labios, las manos, los árboles, la brisa, el ocaso, la mirada, etc. Parece que buscamos lo profundo en lo bello o en lo que puede cargarse de otros significados con mayor desenvoltura. Miren si sería absurdo el siguiente caso. Un hombre sentado en una orilla cualquiera permanece reflexivo mirando al mar. Un turista que paseaba a su lado, se para ante él y le dice: “El mar es símbolo de la muerte y una abstracción del vacío del hombre en la inmensidad del mundo. ¿Verdad que sí?” Y el tipo que estaba sentado se le quedaría mirando y le diría, “Tú estás chalado. El mar es la madre, el origen de todo. Lo miro como me vería nacer”. Y ambos, cultos y muy cursis, ni podrían disfrutar de esa tarde de vacaciones ni podrían llegar a un punto medio. Esta es la pugna entre el editor y el lector. El autor solo esculpe y expulsa, el lector interpreta y el editor, si es malo, esculpe, interpreta y manipula.
El lector siempre tiene libertad en su lectura, si no la coarta el editor
En un mundo donde las libertades son a menudo aparentes, sentimos la presión de leer bajo ciertas claves, de buscar las notas ‘correctas’. Ya lo decía Huxley de este mundo feliz: “Nuestros hombres están condicionados de modo que apenas pueden obrar de otro modo que como deben obrar”.
Cuidado, estamos hablando del extremismo en la interpretación y edición de textos. No se alarmen. No quiero – todavía – una mala crítica y, peor aún, un mal comentario. Habrá que susurrarlo: El respeto por la libertad de lectura no excluye el rigor, pero sí demanda abandonar el absolutismo editorial y, a veces, el filológico. La lectura gana profundidad cuando se vuelve una experiencia personal.