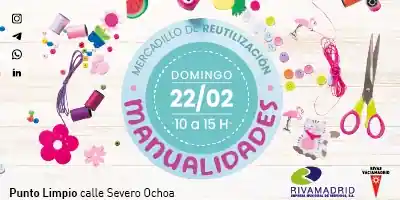A diferencia de la mayoría de la población, yo prefiero los días de labor a los fines de semana. Dirán, seguramente, que no les extraña nada en cuanto sepan que estoy jubilado y hasta se mostrarán de acuerdo conmigo pensando en que a ustedes les pasaría lo mismo en el caso de que dispusieran libremente de su tiempo. ¿No tenemos a nuestra entera disposición las calles, las autovías, los comercios, los bares y los museos, mientras el resto labora o estudia religiosamente en sus respectivos trabajos y centros escolares? Y con la excepción de las excursiones estudiantiles, que ciertamente parecen una plaga, como si a los profesores les costara cada vez más mantener a sus alumnos en los estrictos límites de sus aulas, y de los viajes programados para la tercera edad, que proliferan como setas en otoño y convierten los destinos turísticos de verano en chollos para todo el año, es cierto que el mundo es ancho y propio para los que dejamos definitivamente atrás las obligaciones laborales. Al menos lo es entre semana. Porque en el fin de semana todo cambia: las calles se llenan de entusiastas de todo tipo y pelaje, de esos que llenan los estadios de fútbol, acuden a los cines a comer palomitas y a los teatros a toser, colapsan las carreteras quemando combustible a todo pasto, llenan las terrazas en el ejercicio de su libertad y agotan las provisiones de cerveza de los bares y, cómo no, compran y consumen en los múltiples hipermercados que para ellos abren incluso en los antes sagrados domingos, cuando se iba de punta en blanco a misa y se comía después en casa con la familia.
Comprenderán entonces que muchas veces no sepa en qué día de la semana vivo, porque lo mismo me da que sea un maldito lunes que un prometedor viernes para los demás: lo que yo noto es que no hay multitudes en las calles, la existencia tiene un ritmo apacible y el contorno de las personas y de los objetos parece más nítido, como si nada lo perturbara. En cambio, los días festivos son un caos de tráfico, ruidos y caras largas de personas que circulan con enfado entre los demás, personas que son víctimas de la prisa y de las expectativas imbuidas por la propaganda, gente insatisfecha que no sabe que sabe la mentira en la que chapotea a su pesar.
Disculpen la reflexión anterior, bastante innecesaria ciertamente, excepto para justificar por qué me quedo en mi casa, encerrado como un proscrito los fines se semana. Pero el resto de los días, ¡ay el resto de los días!, mi mujer me lo tiene terminantemente prohibido y me lanza a la calle como quien lanza un cohete, o un petardo, al espacio exterior para colonizar otros mundos, que en el actual ya molesto mucho y produzco poco. Se supone que mientras ella se encarga de los asuntos domésticos (asuntos de los que me excluye con la razón de que ese ha sido, es y será siempre su territorio y que lo defenderá si es necesario con uñas y dientes hasta que deje de reclamarlo) yo tengo que entretener mi tiempo como hacen el resto de jubilados que en el mundo han sido: desde el icónico vigilante de las obras públicas que algunos ayuntamientos no paran de realizar, levantando aceras, modificando plazas y habilitando nuevos carriles bici, hasta el animoso jugador de cartas en el centro social de mayores, que se pasa las horas practicando el mus o la brisca, hay una serie de tareas que nos están destinadas por descarte y que son, a saber, pasear sin rumbo, pegar la hebra al sol bajo la estatua de la plaza, tomar un café descafeinado de diez a doce con otros desamparados, leer los periódicos en la biblioteca e inventarnos tareas absurdas en el banco, donde por otra parte no nos quieren ver ni en pintura.
Por mi parte, siempre me he negado a participar en tales dislates: las obras son interminables y, además, muy aburridas, y no se me dan demasiado bien los juegos sociales, ni perder el tiempo en actividades que ni me gustan, ni me entretienen, que uno ya tiene mucho mundo y mucho escepticismo encima como para tragarse más miseria antes de comerse la verdura hervida y el filete de pescado a la plancha.
Yo dedico mis mañanas de lunes a viernes a observar desde un banco a los niños de menos de tres años de la guardería más cercana a mi casa. Excepto los días en que llueve o hace un mal tiempo de narices, que afortunadamente para mí cada vez son menos comunes, a los infantes los sacan a la parcelita que, protegida por una malla metálica de dos metros de altura, pertenece a su centro escolar. En ella hay un suelo de arena de lo más irregular, un tobogán de plástico de medio metro que a ellos les debe parecer una montaña, dos balancines y un columpio minúsculo, además de un montón de juguetes de lo más variado, como pelotas, cubos y palas, coches de plástico y todo tipo de baratijas resistentes a los golpes, pero incapaces de hacer un chichón de importancia. Lo más divertido es verlos salir a la carrera vigilados por sus cuidadores y precipitarse a tomar posesión de su juguete favorito, centrarse en disfrutar de su conquista ignorando a los demás, excepto cuando se produce una disputa por un camioncito o un martillo y se dan de leches, lloran y berrean, mientras les riñen por usar la violencia con los demás y no querer compartir sus posesiones. Son tres cuidadores para más de veinte niños y, desde luego, no creo que tengan tiempo, ni tampoco la obligación, para educarlos; bastante es que consigan que no se hagan ningún daño y lleguen a su casa con los dos ojos intactos y sin señales de dientes ajenos. Viéndolos jugar, cada uno a lo suyo, tan contentos y tan ignorantes, me pregunto si no sería mejor instruirlos desde ya para que, cuando sean como yo, no sigan jugando solos e ignorando tanto a los demás.