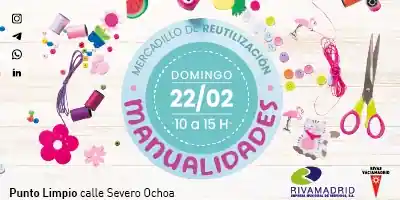A estas alturas a nadie le extrañará que diga que me gusta la literatura. Basta con echar una ojeada a mi currículum vitae o a mis aficiones para que se concuerde conmigo en que, sin el desempeño de las letras como lector, filólogo o poeta, yo no sería quien soy ni por lo más remoto. Sin embargo, si se preguntaran por qué siento un entusiasmo tal por la palabra escrita, aunque como todos yo también haya tenido mis lógicos altibajos al respecto, es probable que las respuestas fueran muchas, muy distintas y, por tanto, la mayoría erradas. Y no les estoy llamando burros a quienes no acertaran, como hacían algunos de aquellos catedráticos de los años setenta que conocí en largas y tediosas clases de literatura y que nos cansaban hasta lo indecible con su manía estéril de dictar apuntes para que luego los memorizáramos de coro: “no es lo mismo estar errado (sin hache) que herrado (con hache)”, decían a menudo con aquel gracejo sañudo y destalentado que exhibían.
Mi afición por las historias de ficción no procede, por tanto, de que me la inculcaran en las aulas. En todo caso, en el instituto de enseñanza media lo que podrían haber hecho era aniquilarla con tanto retraso mental y pedagógico como había en aquella España que apenas comenzaba a despertar a la democracia. Afortunadamente yo ya traía la afición de mi casa, asentada en unos pocos libros que había ido atesorando tras la celebración de cada cumpleaños y en los innumerables tebeos que cayeron en mis manos por cosa del azar durante toda mi infancia y adolescencia: no parecía probable que aquellos profesores tan serios y concentrados en que copiáramos al pie de la letra sus doctas lecciones sobre autores y movimientos literarios pudieran acabar con la diversión que encontraba a solas cuando abría un libro y ante mí aparecían, como por encanto, la cabaña del tío Tom, la cojera de Jack Silver el Largo o las premuras de tiempo de Philias Fog. No puedo decir lo mismo de muchos de mis compañeros, que cayeron vencidos por el aburrimiento y desde entonces no le han encontrado ningún provecho material ni espiritual a la lectura.
Resulta fácil explicar que lo que más me atraía de las historias de ficción era precisamente que lo que contaban no era verdad. Los escritores no tenían que convencerme con datos y documentos de la veracidad de sus argumentos, ni yo les iba a exigir en momento alguno que se atuvieran a las reglas básicas y observables en mi pequeño mundo: ciertamente lo que más me gustaba es que, sumergido en sus fabulaciones, me podía escapar de las estrechas calles de mi ciudad natal, tan pequeña como cerrada y prosaica, y volar con la imaginación a países exóticos, tiempos remotos y sucesos inverosímiles, a voluntad. ¡Cuántas mañanas de sábado y de domingo las he pasado en mi habitación releyendo libros y empatizando en sus cuitas y éxitos con mis protagonistas favoritos!
Para mí, por tanto, la literatura no es sinónimo de aburrimiento, sino de imaginación. Lo que me interesa de ella es todo lo que tiene de ficción, de verosímil, de inverosímil, de absurdo, de trágico, de paródico, de cómico, de desvergonzado y de libertario. Y por ello me gusta este mes de enero de 2024 en el que nos sumergimos con la misma inquietud por el porvenir que en años anteriores, porque asumimos que el tiempo es una flecha unidireccional que nosotros hemos domesticado en forma de ciclos repetitivos y previsibles. Así enero (“año nuevo, vida nueva” dice esa máxima archipopular) nos trae los fabulosos acontecimientos del primer mes del año, sucesos maravillosos que son idénticos cada 365 días, pero que estamos dispuestos a disfrutar y a padecer como corresponde: las consabidas doce uvas, la llegada de los Magos con sus juguetes, el roscón de Reyes, el regreso al trabajo y a la escuela, el gripazo, el esforzado ascenso de la cuesta del mes más empinado de todos…
Enero es el mes de la ficción por excelencia, tanto para los aficionados a las invenciones como para los que no. Me permito afirmar su esencia literaria, su absoluta modernidad al no aceptar la realidad tal y como es y, en consecuencia, tratar de maquillarla, al menos en sus primeros días: donde las noticias nos hablan de guerras y genocidios, de hambre y de desigualdades económicas, de desmantelamiento de los sistemas sanitarios y de agotamiento de los recursos planetarios, nosotros ponemos en la calle a tres reyes destilados gota a gota desde el mundo de la fabulación y redecoramos la habitación para que los niños vivan una noche entre el miedo a lo desconocido y la fascinación por el misterio. Es sólo una forma de posponer lo inevitable, pero durante un tiempo la imaginación tiene un poderoso influjo que supera a la torpe realidad.
Cuando llega el momento de reencontrarse con los compañeros, en escuelas y centros laborales, muchas veces los juguetes están tan rotos como flacas son las esperanzas. Durante un tiempo fuimos felices, nos reunimos con los nuestros, brindamos con bebidas espirituosas, nos deseamos salud y suerte, nos intercambiamos regalos como si ese día fuera ya el mañana, y dejamos la factura para más adelante, en la absoluta seguridad de que ya la pagaremos nosotros, o quien sea, cuando no quede más remedio. Y entonces recurrimos al poder de la imaginación y soñamos con que nos visita el duende de la lámpara de Aladino con sus tres deseos, nos toca la lotería o la primitiva, nos cae la herencia de la tía de América del Monopoly…, y así, de repente, no tendremos más agobios económicos y habremos superado de nuevo el 31 de enero.
A mí me gusta la ficción, sí, como ya he dicho, pero tampoco me cabe duda de que a mis contemporáneos, aunque ellos mismos no lo sepan, también les fascina, porque chapotean en ella a pleno pulmón y sin arrepentimiento.