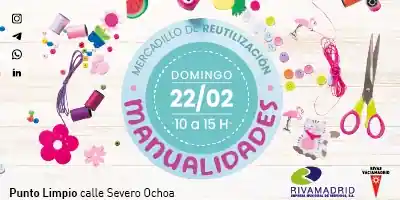Desde pequeños, desde que tenemos ese impulso natural por llevárnoslo todo a la boca y descubrir a qué sabe el mundo, es decir, desde que somos unos mamones, dicho sea en el buen sentido de la palabra, tenemos que aprender a convivir con la presencia en nuestra vida de la publicidad y de la propaganda. Al principio todo nos parece, además de inofensivo, deseable, si exceptuamos el brócoli, los ruidos estridentes y las batas de los médicos, y tendemos por tanto a echar la zarpa sobre los juguetes de los demás, las sustancias químicas peligrosas y cualquier objeto de colores vivos, sobre todo si nos han advertido de que no los toquemos nunca. Más de una vez nos llevamos una amarga experiencia y un buen aprendizaje por meter los dedos en los enchufes, beber aguarrás o sentarnos en un brasero, que los niños pareceríamos estar inclinados por naturaleza a actividades peligrosas si no fuera porque son los adultos los que nos ponen esos amargos caramelos a nuestro alcance.
Es cierto que tampoco tardamos demasiado en aprender algunas de las reglas básicas del sentido común: a mayor velocidad es más fácil aterrizar contra el suelo y hacerse laceraciones en las rodillas; lo que más gusta no siempre es lo que mejor sienta, véase un atracón de churros, por ejemplo; los demás pegan, al menos, tan fuerte como nosotros y hacen, al menos, un daño similar cuando se empeñan en sacarnos los ojos, mordernos los mofletes o reventarnos los tobillos. El mal existe porque lo llevamos dentro desde que nacemos, pero necesitamos reconocer cuanto antes que los demás también son hijos de Caín y que están dispuestos a emplear su herencia contra nosotros si no nos andamos listos, aunque eso de la agudeza ya es cuestión de suerte y de cociente intelectual. Además, hay que saber apencar con las complicaciones sucesivas y continuadas de que nos dotan la educación, los preceptos morales y los tabúes, que son como tatuajes que nos imprimen en la frente y donde sólo falta que se pueda leer algo así: “Este es fulanito, un mal tipo que hará todo lo posible por parecerte un encanto y que te acabará traicionando más bien pronto que tarde”. ¡Cuántos disgustos nos habríamos evitado de haber sabido desde infantes que el hombre es un lobo para el hombre y no un inofensivo vegano, lacto-ovo-vegetariano, comedor de frutos secos, algas y otras vainas similares!
Resultado de la pésima formación que recibimos, en ocasiones con consecuencias para toda la vida, es la falta de recursos que tenemos contra la gran ramera de Babilonia, la desmesurada e imponente puta globalizada al servicio del consumismo más voraz e irreflexivo: la publicidad.
Se contonea ante nosotros vestida con juguetes caros cuando somos tiernos, se alimenta de comida basura y nos incita a los placeres prohibidos del alcohol y del sexo cuando sufrimos el acné juvenil, nos promete un paraíso en la tierra si nos hipotecamos toda la vida para comprarnos un chalé adosado y un coche multi tracción, alcanza un orgasmo múltiple cuando nos convence para gastar nuestros ahorros en una segunda vivienda, una vuelta al mundo en crucero o las joyas del tesoro del rey Salomón, antes de dejarnos a los pies de las farmacéuticas y de las residencias cuando ya no nos quedan fuerzas y tampoco mucho dinero, que es en el fondo lo único que le hace mover el trasero.
Es duro reconocer que somos víctimas de la publicidad y de la propaganda. Aunque pueda parecer que son muy diferentes, porque a la primera le interesaría el beneficio crematístico de la industria que la financia y a la segunda la movería la necesidad de dotarnos como pueblo de valores sólidos y en alza, como la igualdad, la justicia, la solidaridad y demás sustantivos abstractos que nunca se acaban de concretar en hechos demostrables por la ciencia, lo cierto es que son ambas la misma moneda: de oro, sucia y manoseada, maloliente, que pasa de mano en mano como en la copla y que hasta tiene glamour en estos tiempos donde el triunfo les pertenece por incultura propia y ajena a influencers y youtubers.
En propaganda continua, en publicidad absoluta, vivimos para mal los ciudadanos de las democracias modernas. Aunque nos gustara llevarnos a la boca y paladear el dulce sabor de las consignas de los partidos políticos, hemos aprendido hace ya mucho tiempo que sus discursos sosainas están llenos de promesas que se llevará el viento, como a María Sarmiento, de mentiras amargas que se lanzan al aire a sabiendas de su falsedad, porque lo importante es adjudicarse el voto para cuatro años de infamias, y de fatuidad extrema, ya que nos quieren convencer de que son los únicos preparados para dirigir un país que en el fondo sólo conciben como un granero al que saquear para su hormiguero privativo. Claro que desde pequeños sabemos que sus instintos son tan bajos y miserables como los nuestros y, por eso, tan lobos como miran, ya no nos los podemos creer, digan las sandeces que digan con ese tonito parroquial y melifluo. Llegadas las elecciones, votamos sí, votamos, porque estamos adiestrados para pensar que de algo tiene que servir nuestra aportación, aunque lo hagamos con la nariz tapada y cerrando los ojos porque nos recuerdan al brócoli, a los ruidos estridentes y a las batas blancas, y porque a los que ya no somos tan mamones nos producen violentas arcadas