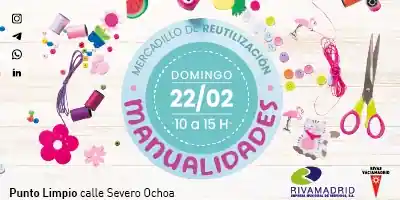Salgo del hotel en cuanto amanece, que en verano y aquí siempre es demasiado pronto. Llevo puesto el síndrome del turista, ese que te tira de la cama al primer atisbo de luz, te aguijonea a desayunar antes de que la turba arrample con el buffet libre y pone alas en unos pies que no son precisamente los de Mercurio. Con mi plano de la ciudad en la mano y la mochila colgada de los hombros, una gorra de guiri que tira para atrás al más pintado, gafas de sol contra las radiaciones y unas zapas cómodas de esas que se han puesto de moda, sólo me falta ponerme un cartel que anuncie a bombo y platillo que soy uno de los miles de turistas que invaden la ciudad. Y me siento dispuesto a descubrir sus maravillas como si fuera el primero y el único que ha llegado hasta esta urbe, a la que maldita la falta que le hace que nadie la descubra.
Permítanme una digresión al respecto (también pueden, si quieren saltarse este párrafo -o incluso todos hasta el último, que es donde está lo verdaderamente jugoso-): una amiga mía, ya entradita en años y bisoña en viajes por el extranjero, acaba de volver de Turquía y ha llenado Facebook de cientos de fotos del país de Erdogan, alabando las bondades de la tierra, la maravilla de las comidas, el aroma de las especias y los oropeles del Gran Bazar, contándolo con un entusiasmo tal, que pareciera que Marco Polo, ni ningún otro viajero, hubiera realizado jamás una empresa similar, como si ella hubiera revelado por fin al mundo los restos de Sublime Imperio Otomano. Ha concluido que nadie en su sano juicio puede morirse sin visitar Estambul y ha conminado a sus trescientos amigos en la red a que no dejen de visitar la Capadocia. ¿Postureo o catetismo? No soy yo quien tirará la primera piedra…
A la ciudad a la que salgo con obediencia de lector de guía que no quiere perderse nada importante, lo único que le importa de mi visita es que me gaste el dinero, cuanto más mejor. Observen cómo las autoridades cuentan el éxito turístico en número de visitantes, pernoctaciones e ingresos, y no en otros datos más humanísticos y etéreos, como la satisfacción, la felicidad o la ilusión. Sabemos cuánto gasta de media un visitante por día y cuántos días se queda en la ciudad, pero no cuántos se cagan en la madre que los parió por los robos de los carteristas, las colas interminables en los monumentos y museos o la mala calidad de la comida en las tascas. ¿Quién mide la insatisfacción? ¿A quién le importa un carajo que se marchen contentos, que no borrachos, de un país que presume de su éxito internacional?
Mi día transcurre con la monotonía esperable una vez que asumo mi condición de ente pasajero en un entorno hostil: paso más tiempo esquivando a los turistas que abarrotan las calles que caminando, haciendo colas para comprar títulos de transporte que viajando, esperando al guía que nos va a enseñar el palacio al grupo de cuarenta adultos más niños que recorriendo los salones sociales y los dormitorios antes privados… Más que en un día de asueto y diversión, parece que me he metido en un escape room sin salida o en la casa del terror del parque de atracciones. Supongo que por experiencias así es por lo que está tan extendida la idea de que lo mejor de un viaje es el regreso al hogar.
El momento de la comida se convierte también en una odisea: todos los locales, incluso los que no vienen recomendados en las guías, están atestados, pese a los precios abusivos. En algún sitio deberían avisar de que es imposible hasta agenciarse una simple hamburguesa de plástico en la franja del mediodía. Para los más dinámicos queda la opción de comprarse un bocata en un chino, o un perrito caliente en un puesto callejero, o un helado de colores chillones, y probar suerte, que no necesariamente todos estos alimentos portan salmonella o E. coli y a lo mejor no acabas descompuesto del todo.
Hay un momento del día en el que ya estoy casi derrotado, en el que siento que me falta la energía, tal vez por el calor, tal vez por la decepción. Pero, aun así, no me doy por vencido, que yo he venido aquí a convertir esta experiencia, como dicen ahora los especialistas en marketing, en un recuerdo imborrable, y decido salirme de los caminos trillados y vivir mi propia aventura: acabo en un barrio de las afueras, donde las casas son bajas, están llenas de grafitis y no se ve ni medio turista. Es la primera vez en todo el día en que siento cierta inquietud, como si el entorno no fuera seguro. Pero, al contrario de lo que me figuraba, la gente es amable, me orienta, me cuenta anécdotas de su vida, me acompaña un rato, me hace reír y me pregunta qué demonios se me ha perdido allí. Esa comunicación con los demás, esa franqueza, acaba siendo lo mejor del día, ese recuerdo que seguramente no olvidaré nunca.
Ya de regreso en mi hotel, cansado y con la perspectiva de tres días más en este destino que tan bien me vendieron en la agencia de viajes, sin que nadie materialmente me haya robado la cartera ni el móvil, me pregunto por qué me siento tan engañado. Me ofrecieron experiencias personalizadas y las he tenido, aunque hayan sido tan poco motivadoras. Me vendieron la exclusividad y me arrojaron a las calles como a otros miles de ilusos. Me doraron la píldora y yo me la tragué. A lo mejor tendría que haber elegido un destino no recomendado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que uno no tenga tantas certezas, aunque eso pueda costarle la vida, porque tanta seguridad no puede ser buena para el espíritu.