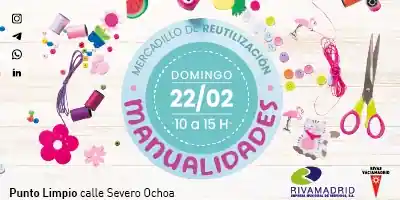Cuando me licencié después de cinco años de estudios, las dos primeras cosas que hice fueron pasarme una semana celebrándolo y solicitar mi título a la universidad, que por entonces, como ahora, cobraba un pastón por emitir el papelito de marras, eso sí, firmado debidamente por el rey reinante pero no gobernante, quien daba fe, qué suerte la mía teniendo en cuenta que ni me conocía ni lo haría nunca, de que era apto para desempeñar ciertos puestos públicos. De la semana de juerga no quedan testimonios gráficos, tengan ustedes en cuenta que, afortunadamente, por aquellos años no existían las máquinas de fotos digítales, los móviles con cámara incorporada ni otros utensilios tecnológicos por el estilo, lo que ha permitido que muchos de mis camaradas de generación y yo mismo podamos contar ahora con una reputación casi intachable, y, sin embargo, sigo conservando en un cajón, planchado por otros documentos como registros de la propiedad, nóminas, títulos bancarios y testamentos sucesivos, el título que define quién soy y quién he sido mejor que ninguna otra posesión.
Claro que todo no fue tan fácil. Cuando ya convertido por obligación en una persona adulta, en busca de un trabajo remunerado en tiempos de duro desempleo y consciente de que iniciar una carrera profesional resultaba más que imposible sin una buena recomendación, la universidad tuvo la delicadeza de entregarme un título de licenciado con errores de redacción que a mí me parecieron no solo graves, sino intolerables, aunque sus gestores trataron de convencerme de que el asunto no tenía la menor importancia. A mí me sorprendía enormemente que el rey reinante pero no gobernante se hubiera permitido un error así, yo que lo creía por entonces infalible como el papa y muy preparado. ¡Qué decepción sufrí cuando comprobé que se podía colgar de la pared de tu casa un título falsario de una de las universidades más afamadas del país y firmado por la máxima autoridad! ¡Y qué lástima también que lo devolviera! De no haberme obcecado como un burro en la corrección de la chapuza, ahora estaría en posesión de un documento único, muestra de que este país era tan burdo entonces como en este año del conejo chino. Tonto y poco previsor que es uno.
Lo cierto es que allí estaba yo, en mitad de mi juventud, con un título rectificado a regañadientes de licenciado y con un diez por ciento de los ideales que me habían impulsado a ser periodista: el noventa por ciento se habían ido quedando por el camino mientras desde la tarima de las aulas nos pontificaban sobre el pragmatismo y lo conveniente, que a menudo entraban en conflicto, cuando no en total contradicción, con la verdad, la honestidad y la integridad. En esto consiste mayoritariamente el tránsito de la juventud a la edad adulta: en enterrar definitivamente el mundo de las hadas y de los reyes magos en favor de un universo de números naturales, documentos firmados al pie por testigos o fedatarios y normas de todo tipo que resultan de obligado cumplimiento aunque las desconozcas. No sabía escribir debidamente (de hecho, aun hoy no domino al ciento por ciento el uso de las mayúsculas), no era todavía capaz de maquillar la verdad para adecuarla a los intereses de quien pagara mi salario, ni mucho menos de renunciar a la integridad a cambio de un ascenso imparable por los diferentes departamentos de la empresa y, no obstante, era periodista.
No les voy a contar aquí todo lo que ha acontecido desde entonces, porque la mayoría lo ha vivido a la par que yo y, si no ha tenido esa desgracia, lo puede investigar en sus fuentes correspondientes. El resumen no exige muchas palabras: todo lo que yo tenía de periodista, ese diez por ciento que había sobrevivido a los catedráticos acomodaticios del sistema universitario, se ha desvanecido absolutamente con los años. No me queda ni gota. Y eso no me ha pasado solo a mí, no, le ha pasado a todo quisque. Cuanto más se avanzaba en apariencia en el desarrollo de un sistema democrático en el que los ciudadanos podían ejercer su derecho al voto y a la libertad de expresión, ciertos empresarios apostaron por el control y la manipulación de algunos medios emergentes (la radio y la televisión privadas, internet, las redes sociales…) para condicionar a sus audiencias en materia de opinión, generando un individuo comodón y tan apesebrado como el propio periodista.
Si me preguntaran ahora qué es lo único verdaderamente imprescindible para ejercer la noble tarea de periodista bien, les respondería que, idealmente, basta con la verdad, que es lo único que hoy por hoy no aparece ni en pintura en los medios de comunicación de masas. Porque, cuando lo cierto resulta incómodo o no conveniente, simplemente se le hace desaparecer en un mar de confusiones junto con certezas relativas, noticias falsas y datos intencionadamente manipulados. Quien más grita o miente, pues tiene el control mayoritario de los altavoces, acaba por imponer su discurso, el cual está al servicio del pagador y no del usuario.
Si la verdad se la trae al pairo, pues muy bien, está usted en su derecho. Pero si no, haga como yo, aléjese de los altavoces, de todo ese ruido que nos trata de aturdir con sus fanfarrias de inspiración militar y alienante, y recuperen el silencio, el sosiego, la tranquilidad, antes de que invadan, a golpe de talonario o por la fuerza, los escasos oasis de autenticidad con sus chirridos desafiantes.