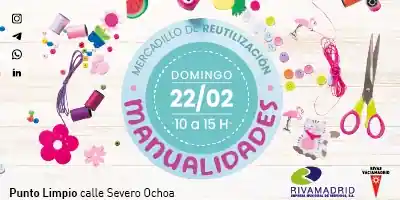Hemos perdido el nexo con el entorno rural en el que tradicionalmente se ha producido la comida que da sustento a la población. Hoy, los niños y las niñas tardan en aprender que los tomates no crecen en el supermercado, porque cada vez más vivimos en grandes urbes a las que nos traen alimentos desde la otra parte del mundo. “La vuelta al mundo en 80 días” podría ser el diario de un alimento, en vez de una de las obras de Julio Verne que leímos en nuestra infancia.
Hablar de agricultura en 2025 puede parecer anacrónico. Como si habláramos de una postal rural, de algo que sucede lejos y en blanco y negro. Pero no: la agricultura está aquí, viva, y con preguntas que nos atraviesan cada día sin que nos demos cuenta: ¿Qué comemos? ¿De dónde viene? ¿Quién lo cultiva? Y, sobre todo, ¿a qué precio, no solo económico, sino ecológico y humano?
No hablamos de volver a la azada y al candil, sino de soberanía y ecología. Hablamos de que lo que nos llevemos a la boca no agote los acuíferos de otras zonas más pobres o se sostenga en el trabajo semi-esclavo de personas que migran por necesidad. Hablamos de reconocer que detrás de cada kilo de garbanzos hay personas, manos, tiempo, y un equilibrio delicado entre producir alimento y cuidar el entorno.
Por eso, mirar al Parque Agroecológico Soto del Grillo es mirar un modelo que funciona. No es perfecto o invulnerable (como demostró la terrible crecida del río Jarama), pero es honesto. Allí, agricultores y agricultoras cultivan sin venenos, venden sin intermediarios abusivos y construyen redes con escuelas, comedores, mercados y vecinos. Allí, lo ecológico no es una etiqueta de supermercado, sino una forma de vida concreta. Más trabajosa, sí. Pero también más justa.
No son héroes en busca de aplausos. Solo quieren poder vivir de su trabajo sin tener que competir con naranjas sudafricanas en oferta o con falsas promesas de ayudas de la PAC que nunca llegan al pequeño productor.
Zarabanda apuesta por lo local, no solo en la información. Invitamos a reconocer que consumir de cercanía no es solo una decisión ética, es una forma de rehacer comunidad, de saber quién produce lo que entra en nuestra cocina, y de dar sentido a la palabra “sostenibilidad”, tan maltratada por la publicidad de las grandes energéticas.
Porque al final, lo que está en juego no es solo el precio del kilo de acelgas. Es el modelo de sociedad que queremos. Y aunque nos lo hayan hecho creer, no es una elección menor.