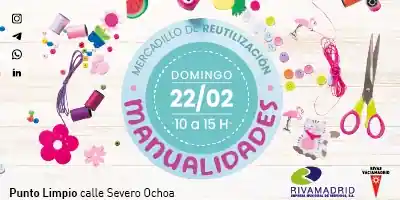La tentación es tenaz y siempre acecha. De ahí que, hoy con más propiedad que nunca, no cederemos a las tentaciones pugnando en una especie de soliloquio en el que se pretende debate y donde las posturas previas siempre se afianzan en argumentos antagónicos tan llenos de pasión como inexistente resulta el punto de encuentro.
Venzo la tentación dejando a un lado todas y cada una de las evidencias, malas artes, atropellos de toda naturaleza, iniquidad o perversiones llevados a cabo por cualesquiera de las religiones existentes, que siempre han sido incontrolables e ignominiosas, para dirigirme a esa región del pensamiento donde la libertad nos habla de todo un catálogo lógico ultrajado por los devotos, a sabiendas que el tratamiento del asunto resulta inviable en la extensión de estas páginas.
Y no, no disparen al pianista por lo antedicho si en ello alguien advierte ofensa, que si llegan a hacerlo lo harán al mensajero. Y es que internarse en el debate acerca de las diferentes sensibilidades en materia de religión es asunto espino, tal vez, porque en ello, conceptos como verdad y realidad se funden según para cada cual y, como apuntó el estudioso de las religiones Mircea Eliade a falta de otros términos que hoy no existen mantendremos palabras como religión, espiritualidad o creencia para dar entendimiento a lo que hoy tendremos explicar.
Puestos en el lugar que deberíamos ocupar, donde nada podemos afirmar ni desmentir sí deberíamos al menos apuntar, sin dejar que la realidad turbe la verdad de cada cual, que son los creyentes, fieles, parroquianos o como quieran llamarse, quienes vapulean hasta la mezquindad al sujeto de su devoción. Son los agredidos y ofendidos en su fe quienes restan atribuciones a la divinidad objeto de su reverencia hasta dejarla a la altura de su podredumbre espiritual.
De lo obvio no debería hablarse, pero es necesario dejar el apunte acerca de la relación existente entre poder político y religioso desde hace milenios, con episodios de enfrentamientos incluidos entre los dos poderes por la hegemonía y el control, por la autoridad sobre civilizaciones y la obediencia impuesta.
No debiera el creyente situarse en terreno hostil ni afectado, acaso tampoco atacado en su sentimiento religioso cuando se apunta que la pertenencia a una fe religiosa implica la aceptación de todo el mal que a lo largo del tiempo han hecho. No es invento, sino una realidad que en nombre de dios se ha matado y se sigue matando, se ha ultrajado y lo siguen haciendo, que han demandado y se han arrogado privilegios e hicieron de esa exigencia una doctrina de obligado cumplimiento no por devoción sino ante la amenaza del castigo.
Es entonces cuando uno se pregunta ¿qué defienden o a qué se aferran los fieles ante la normativa impuesta de una confesión religiosa? Y es que habría también que preguntarse qué porcentaje de esos fieles han dedicado un minuto seguido a pensar qué es lo que adoran. Porque puestos a pensar no existe fundamento más falto de la más mínima coherencia que el ejercicio de la religiosidad guiado por una confesión, a saber. No es incierto que la atávica intimidación de una divinidad exigente con la reverencia y verdugo del infiel es, en sí mismo, una irreverencia, una manera de encoger la grandeza omnipotente de la que tanto hablan. Convertir la divinidad en un caudillo a imagen y semejanza de sus instintos más básicos, no es precisamente una manera de halago. La divinidad, en su propia naturaleza teológica, está ausente de cualquier mezquindad humana con la que los jerarcas religiosos dotan como principio al dios. Erigirse en portavoz de la divinidad y con ello el reconocimiento de su autoridad traspasa los márgenes de la herejía y el desapego a cualquier epifanía de la sensibilidad. Pero claro, hablar de teología (ciencia de dios), no deja de ser una broma. Hablar de ciencia o estudio de la divinidad, argumentando que la divinidad no está sujeta a pruebas ni ciencia, acaso resulte una burla… en fin.
La soberbia e intransigencia se convirtió, y se mantiene, en una especie de manifestación de fervor impío que deviene de reconocer autoridad en un estamento que siempre anduvo y anda cerca del poder civil cuando no fueron el mismo. Pero esto no es algo distinto a lo que sucede con el ejercicio de la autoridad. La hostilidad, la imposición de leyes o normas y el castigo ante el incumplimiento genera guardianes entre los damnificados que son víctimas al tiempo e iguales que aquellos contra los que arremeten; la perversión es tan manifiesta que a lo largo del tiempo la devoción tornó en fanatismo. No nos engañemos, el hecho religioso surge, nace y se desarrolla desde la noche de los tiempos y, no bebe, sino que se apropia de las certezas, miedos y posibles esperanzas de los humanos. Dos estamentos han gobernado el mundo, nobleza y sacerdocio y ambas achicando las aspiraciones y posibilidades emancipadoras de hombres y mujeres haciendo de los fieles siervos, pagadores de impuestos y diezmo mientras se han reservado para sí las mejores de las posiciones. Sinceramente, salvo el sentido de pertenencia a algo, es cuestionable dar entendimiento al fervor religioso de regla inflexible, al entusiasmo ciego del excluido por condición alguna, a la aceptación de (en el caso del catolicismo) de una prefectura que rebasa la ironía con la prefectura para la doctrina de la fe, ¿puede existir mayor oxímoron? Pues en esas andamos y a cada paso los fieles de cada confesión aplaudiendo un paso más hacia el conservadurismo, burkas, pañuelos, procesiones y verborrea episcopal cada vez más cínica y abyecta, extremismo y férrea ortodoxia en Israel… y todo, según parece en nombre de un dios.
Claro que muchos o todos de cada una de estas confesiones tendrán a bien la necesidad de hostigar al laico desde la simplicidad de sus argumentos, aludiendo a la imposibilidad de que podamos entender sino vivimos esa fe de la que tanto hablan y nunca han experimentado. Convendría recordar a fieles, creyente y devotos que el laico es una persona independiente. Una persona que ejerce su propia relación con el fenómeno sin adscripción a confesión alguna. El laicismo, dicho con convencimiento, ha pensado más en el fenómeno religioso que cualquiera de los repiten mantras sin saber qué andan diciendo; el laicismo ha estudiado la manera del ser en el mundo que vivimos desde lo ético, lo moral (que no moralidad ni moralina) desde el ejercicio de la libertad escrutando el tiempo en el que vive, incluso, desde el conocimiento y sentido profundo de aquellos textos que han originado imperios ganados a sangre, fuego y las incertidumbres humanas. Con todo, no estaría mal recordar ese pasaje del nuevo testamento en el que, una vez muerto el Cristo, la cortina que separa al sumo sacerdote del templo cae desplomada dejando al aire y a la vista de los fieles lo no accesible. Metáfora del templo caído donde de nada vale la liturgia ni hegemonías robadas al pueblo. Liturgias en muchas parroquias hoy lacerantes que posicionan al observante en una orilla ideológica cada vez más incisiva y falta de pudor. Algo apunto de todo esto, precisamente un sacerdote, Enrique de Castro, en su libro “La fe y la estafa”.