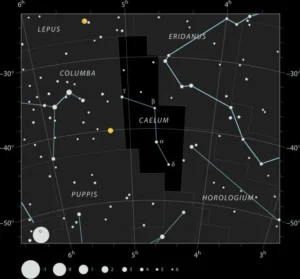Escuchaba hace unos días en una entrevista añeja a una de esas actrices que en su día llenaron páginas de papel cuché por su participación en los más importantes estrenos y por su implicación en escándalos de toda tipología: la importancia que se daba ante la cámara, la ironía de la que hacía gala, la trascendencia que otorgaba a su trabajo y a sus proyectos, la suficiencia condescendiente con la que se avenía a responder al entrevistador, resultan ridículas treinta años después, cuando al correr del tiempo y de las modas, la mayoría de la población ignora totalmente su trayectoria o, en el mejor de los casos, la ha olvidado. Así pasa la gloria del mundo, como dice uno de los tópicos literarios clásicos que más razón tienen.
En esa sucesión de respuestas pretendidamente brillantes, la actriz a decir verdad ni había asistido mucho a la escuela, ni tenía nociones básicas de filosofía (lo que se le notaba incluso en contra de su voluntad), vino a afirmar que creía en la reencarnación y que, en su caso, algo que sin duda debía asombrar al periodista y a los televidentes, era capaz de recordar con todo detalle tres o cuatro de sus vidas anteriores. No obstante, pese a los ruegos del plumilla para que relatase los mejores de sus peripecias vitales anteriores, la susodicha no consintió en dar más información al respecto, excepto una pincelada, que trazó con ampulosidad y cierto misterio: había sido… cortesana en Venecia.
No sé qué pensaría el reportero al respecto, ni se lo puedo preguntar porque también hace ya años que está requetemuerto y que yo sepa no se ha reencarnado todavía, pero sí puedo confesar lo que se me pasó a mí por la cabeza, aunque, eso sí, evitando las palabras coloquiales, que no vulgares, con las que tildé de insustancial y casquivana a la supuesta hija de la Serenísima. Porque resulta curioso que tales lumbreras, afectadas hasta las meninges por la fiebre de una reencarnación occidental y doméstica, siempre acaben por presumir de haber sido, en sus espléndidos y no documentados pasados, faraones de Egipto, madres fundadoras, navegantes descubridores y amantes licenciosas de reyes irredentos, gente al fin influyente y conocida, de la que han quedado documentos más o menos fiables. De la inmensa mayoría de los seres humanos, que son, han sido y siempre serán insignificantes, innumerables, ignotos y también remotos, nadie declara nunca ser una reencarnación, pues no aporta clase ni encanto el haber pasado por el mundo cumpliendo una función, digamos que menor y sin sentido aparente, como la del lactante que se muere a los tres meses súbitamente, la del adolescente al que le parte un rayo mientras cuida las cabras, la del azteca al que sacrifican a un dios para ofrecerle su corazón, o la de la virgen a la que tiran por un acantilado en una isla paradisíaca de los mares del sur para que se apacigüe la cólera de un volcán. Los pobres y miserables, que al final tampoco seguramente serán los primeros por mucho que nos guste la justicia poética, constituyen el noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento de la historia de la humanidad, si no más, y no cuentan ni siquiera para los que juegan a haber desempeñado otros roles en el pasado: ¡quién querría conformarse con un leproso o con una tuberculosa de pantano pudiendo interpretar al noble ambicioso o a la querindonga de un letrado mayor del reino! ¡Vamos, ni que fuéramos tontos!
Los habitantes de este planeta azul, cada vez más contaminado y menos propicio, somos de lo más contradictorio: aspiramos en términos generales a la excelencia e ignoramos la inferioridad, sin ser conscientes de que para que haya una alteza tiene que haber miles de plebeyos o de que para que haya un rey tiene que haber cientos de miles de vasallos. Afincados a esa concepción vertical del mundo, miramos hacia arriba con ilusión, como si la lotería tocase siempre, e ignoramos el suelo, donde se pudren los muertos y se alimentan las raíces; con excepciones contadas, pero que nutren los sueños de los demás, nunca salimos del círculo que nos contiene de lunes a domingo, de año en año, de lustro en lustro, hasta que hacemos nuestro mutis por el foro y dejamos que otros continúen, mientras dure, el baile en este perpetuum mobile.
Es una cuestión de suerte. Ni más ni menos. En un mundo cortado como una naranja en rodajas verticales y horizontales, nuestra fortuna depende primeramente de dónde venimos al mundo de cabeza, o por cesárea, y eso ya marca nuestro destino. Una línea más a la izquierda y perteneces a un país, a una comunidad, a un barrio rico, con todo tipo de ventajas, más si cabe si estás en la parte alta de la depredación; pero, a cambio, basta con que te toque habitar tras una línea más a la derecha y más abajo para que tus posibilidades de superar el primer año de vida se reduzcan a la mitad y cuentes sólo con un veinte por ciento de llegar a cumplir los cuarenta. En la ecuación del éxito y del fracaso también influyen los desastres naturales o artificiales, como la guerra, la hambruna, las epidemias o las crisis económicas, que pueden convertirte en un paria, si aún no lo eras, en un visto y no visto.
La difunta actriz-cortesana veneciana de mi entrevista tal vez se haya reencarnado en una influencer o en un cantante de reaggeton de éxito y esté por ahí dando por saco con sus letras ripiosas y concupiscentes. Lo que no imagino es que haya querido reencarnarse en vecino de la Cañada Real, en indígena de la selva del Amazonas, en niño en la franja de Gaza o en intocable en la India, porque eso es de pobres y el mundo ya es bastante feo para, encima, no tener cuartos, ni formar parte de los elegidos para la gloria y la fortuna.