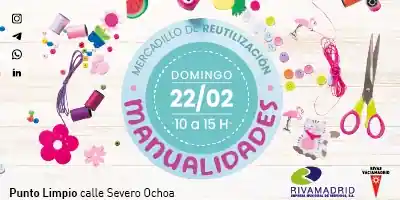Recuerdo ahora una conversación de domingo de hace muchos años. Paseábamos un amigo y yo, ambos no habríamos cumplido aún los doce años, y jugábamos a las predicciones, como si fuéramos capaces de adivinar el futuro. Hablábamos de nimiedades sobre las que, seguramente, muchos hemos conjeturado en algún momento: cuántos años tendríamos en el 2000, a qué planeta viajaríamos de vacaciones, si sería más apasionante conducir un coche volador o tener una casa computerizada y autosuficiente en la que todos los trabajos los hicieran robots… De los asuntos del pasado, sin embargo, no nos preocupábamos: primeramente, porque los ignorábamos, como es habitual cuando se cuenta con pocos años, y, en segundo lugar, porque nuestras nociones de historia se basaban en un batiburrillo de ideas estrafalarias sobre la grandeza de España en siglos pretéritos que en nada comulgaban con el país tan feo y callado que percibíamos en las casas, en las calles y en las aulas. Vivíamos en un mundo gris que miraba con envidia al sueño americano filmado en las películas mientras comíamos pipas y mascábamos chicle por todo lujo y refinamiento. Sí nos preocupaba, sin embargo, el futuro próximo: en algún sitio habíamos oído que, cuando muriese Franco, habría otra guerra y nos temíamos que seríamos reclutados como carne de cañón, aunque latiese en nosotros un ferviente y convencido pacifismo.
Recuerdo otra de años después, esta vez ya en la universidad. Estábamos debatiendo sobre lo humano y lo divino cuando alguien vino a decir, de manera tajante, que el cine español era, además de aburrido y repetitivo, banal y mediocre, un ejercicio de ombliguismo insufrible. Y sobre todas las películas que trataban de la guerra civil, en las que siempre se contaba lo mismo y de la misma manera. Todos estábamos más que hartos de oír en nuestras casas el hambre que habían sufrido nuestros mayores y el miedo a opinar sobre cualquier asunto público porque siempre podía haber alguien que te podía espiar e ir con el cuento; nos habían educado en el silencio, en la necesidad de ocultar nuestras ideas y disidencias en lo más profundo de nuestro pensamiento. Lo que pasaba en el cine era lo mismo que ocurría en la sociedad civil: se hablaba poco, no se profundizaba nada y se repetían tópicos y más tópicos sobre un país del que desconocíamos prácticamente todo lo que había ocurrido en las últimas décadas.
La llegada de la democracia tras la muerte del dictador, contra lo que creíamos de niños, no trajo un conflicto bélico, al menos lo que convencionalmente entendemos como tal. La transición a un modelo democrático se nos vendió como un éxito de todos los españoles, seguramente amparado en la ignorancia colectiva: así pudo prosperar el pacto de silencio, de olvido, que nos llevó en breve a formar parte de las instituciones europeas, de la OTAN y de los países con mayores índices de bienestar, aunque toda aquella estructura social y política se asentara sobre bases poco sólidas. Y el cine español, como correspondía a una sociedad ilusionada y en ocasiones crítica, también se transformó drásticamente: pese a que se siguieron haciendo algunas españoladas, los nuevos directores apostaron por un camino más personal, menos complaciente y, sin duda, más arriesgado. Ver España a través de los ojos de estos creadores nos ayudó a llenar el vacío de una educación sesgada e incompleta.
Que la transición política española de una dictadura sombría a una democracia luminosa en sus inicios había tenido sus puntos negros fue algo que no tardamos mucho en conocer fehacientemente: bastaron muy pocos años para que la corrupción aflorase de nuevo y a lo grande en los principales partidos y supiésemos que los beneficiarios del sistema seguían siendo los de siempre. No abundaré aquí en lo que conocemos ampliamente: ocultación de la verdad, control y manipulación de los medios de comunicación social, parcialidad de la justicia, persecución de la libertad de expresión, inmovilismo y desmontaje progresivo de la sanidad y de la educación, no son sino la demostración de que el poder se sigue ejerciendo contra la ciudadanía con impunidad y falta de ética.
Asistimos ahora, con un cansancio que nos es muy difícil dejar de mostrar, a una crispación sin precedentes, al menos en las formas: los políticos y los jueces han montado un circo y pretenden que todos actuemos en él, no sé si de trapecistas para que nos partamos la crisma contra el suelo, o de payasos, para que se rían aún más de nosotros, mientras ellos, todos, se compran sin tener liquidez chalets y pisos de lujos, obtienen másteres que nunca han cursado, reciben compensaciones económicas en paraísos fiscales por facilitar un contacto o adjudicar un contrato a dedo, defraudan a Hacienda con asesores de lujo mientras a nosotros nos conminan a ser ciudadanos cumplidores con medidas coercitivas…
La última de las fricciones hasta el momento, después del conflicto catalán, el reparto de poder judicial, la inutilidad de todos en la gestión de la pandemia, etc., es la polémica creada en torno a la Ley de Memoria Histórica, que unos quieren derogar y los otros defienden, sin que, por supuesto, nos hayan preguntado nunca a los ciudadanos qué es lo que necesitamos y deseamos. Por mi parte, que ya viví el año 2000, que nunca he viajado a Saturno, ni he visto más robot en mi casa que un teléfono móvil que me espía a todas horas para quién sabe qué multinacional, tengo que decir que no creo en el adjetivo histórico aplicado a la memoria, porque es un fuego de artificio: la memoria, por definición, no necesita apellidos, porque siempre, sin excepción, se refiere al pasado. Lo que ocurre es que nosotros nunca lo hemos conocido y lo que nos ha rodeado ha hecho lo posible y lo imposible para que sea así. Somos desmemoriados e ignorantes y, seguramente por eso, tenemos este circo de función continua para que nos entretengamos mucho y seamos perdices.