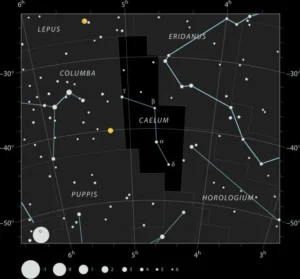Hay un momento en la película “El silencio de los corderos” (1991) que ya nos anticipa el terror que nos va a hacer sentir el resto de la historia. Cuando la detective Clarice Starling, interpretada por Jodie Foster, comienza a sumirse en los pasillos de la prisión en la que se producirá su primer encuentro con Hannibal Lecter, a quien diera vida magistralmente el actor Anthony Hopkins, mientras siente la inquietud de las verjas y barrotes cerrándose a su espalda a medida que avanza, es informada de que se las tiene que ver con un asesino en cadena, un caníbal, que se comió gustosamente el hígado de su última víctima. Dirigida por Jonathan Demme, esta película del horror del que es capaz el ser humano contemporáneo fue la primera de su género que mereció los cinco premios principales de los Óscar y se convirtió en uno de los grandes éxitos del cine estadounidense. Y quedó grabada en los recuerdos de toda una generación.
Acostumbrados como estamos al crimen, al asesinato, a las violaciones, a los genocidios, a los holocaustos, a los conflictos bélicos y a la destrucción, que nos bombardean inmisericordemente desde las pantallas del cinematógrafo, de la televisión e incluso desde los videojuegos y las pantallas del móvil, la muerte se va convirtiendo desde que somos pequeños en una compañera constante que, eso sí, nos parece corriente y totalmente ajena. Si hubiera una forma de calcular con exactitud cuántos óbitos hemos presenciado como espectadores durante toda nuestra vida, sin duda la cifra sería horripilante: tiroteados, arrojados al vacío, atropellados por un coche, destrozados en un accidente de aviación, ahogados, quemados, envenenados y torturados, suicidas…, además de formas insólitas, individuales y dotadas de gran imaginación, nuestros muertos son tantos que los olvidamos a medida que la pantalla cambia de escena. La muerte se presenta ante nosotros tan cotidiana como anodina, excepto cuando nos alcanza en el mundo de lo real, de donde no se puede escapar cerrando los ojos o apagando la pantalla.
En cierta medida vivimos simultáneamente en dos mundos diferentes: por una parte, formamos parte de un mundo real en el que tenemos una familia, un trabajo, una situación económica y una cierta salud, y por otra, somos parte de un mundo virtual en el que podemos ser quienes nosotros queramos, sin más limitación que nuestra imaginación. Así la anciana puede tratar de ligar en la red haciéndose pasar por una jovencita interesada en hombres maduros que la lleven a cenar a un restaurante caro y la hagan sentirse una princesa, o el psicópata puede tratar de engatusar a una jovencita para que vaya a su casa a conocer el lindo cachorro que aparece en su foto de portada del perfil de turno. Y todos nosotros, además, podemos sentirnos miembros de una comunidad virtual muy grande, híper conectada, que físicamente no se conoce y en la que los problemas individuales apenas si pueden aparecer en un contexto en que todos tratan de presentar una imagen convencional y atractiva. Vivimos así escindidos, mirándonos poco en el espejo para saber quiénes somos en verdad y mirando mucho por el ojo de la cerradura, aun sabiendo que los demás tampoco muestran sus cartas como son y que mienten al menos tanto como nosotros mismos.
Lo terrible es que imperceptiblemente, y aun alertados por algunas voces que se van alzando por encima de los terminales electrónicos, poco a poco hemos empezado a vivir menos en el mundo real y mucho más en el virtual. Ya no es extraño observar a personas de toda edad y toda condición utilizar cualquier parón de actividad (vendedores, recepcionistas, conductores de autobús o de coche, camareros, médicos…) para sacar su móvil e internarse en el mundo de Twitter, Facebook o Tinder. Una gran mayoría camina por las calles con su prolongación electrónica y muchos no pueden apagarlo ni por la noche. Hay quien sin móvil se siente perdido, abandonado, inútil, incompleto… Los hay incluso que, de tan jóvenes, ya no conciben vivir en un mundo sin conexión a las redes. Y como en la película “El silencio de los corderos” esto no es sino el anticipo de algo mucho más terrible que está por llegar y que por este camino será inevitable: un mundo de máquinas que no necesitarán conquistarnos en absoluto, pues nosotros ya seremos las víctimas propiciatorias, los corderos destinados al sacrificio.