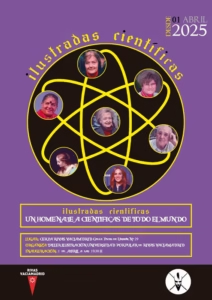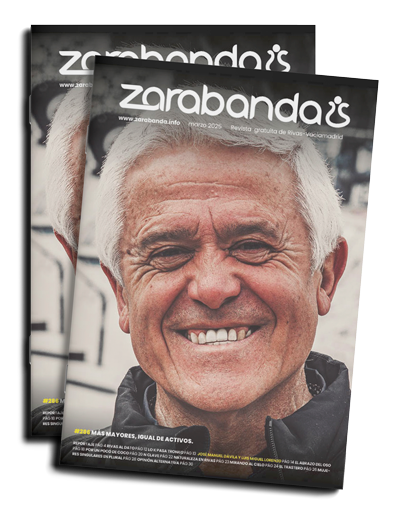Asumiendo que no queda nadie sobre la faz de la tierra que no sea el feliz poseedor de un teléfono móvil, la población del mundo actual se divide en dos grandes grupos: los que usan Tik Tok y los que, por motivos que no vienen al caso, pasan de esta comunidad global y seguramente lo van a seguir haciendo así caigan chuzos de punta. Entre los primeros, si es usted uno de ellos lo sabrá por experiencia propia, hay algunos que se pasan las horas muertas degustando vídeos caseros de gatos, fauna submarina, bolsos de marca, lucha libre, lugares imprescindibles a donde viajar con o sin pareja, consejos de salud sexual, decoración con flores o perretes (disculpen la palabra, pero es que ahora no usar el diminutivo te puede llevar a ser tildado de xenófobo, homófobo, aporófobo y otras lindezas) a los que sólo les falta hablar idiomas de lo listísimos que son. De los segundos, me permitirán que les hable otro día en que tenga estómago para morder otros anzuelos y digerir otras redes menos picantes, porque intuyo que me voy a quedar más que indigesto con este festín de comida rápida made in China.
Lo peor de las redes sociales, aparte de la publicidad masiva y poco eficiente, al menos en mi caso, que exhiben contra los usuarios que no estamos dispuestos a hacer más ricos a los grandes magnates que las explotan en régimen de monopolio super estatal, sin respetar derechos humanos, pagar impuestos ni abstenerse de influir políticamente (por ejemplo, son capaces de blanquear a cualquier loco de pelo naranja de tendencias agresivas y antisociales hasta tratar de hacerlo pasar por una dulce viejecita que te invitará con dulzura a una merienda antes de quitarte la casa y el coche), lo peor, digo, es esa cosa que llaman algoritmo y de la que yo, que ya me perdía en mi bachillerato con los senos, los cosenos y los logaritmos neperianos, no entiendo ni papa, ya sea frita, ya arrugada. El caso es que, a lo que parece, te espían con esas galletitas insípidas y poco recomendables y luego aprovechan para tratar de venderte algo de lo que suponen que a ti te interesa por tus navegaciones sin regreso, es decir, un camión de veintisiete toneladas, un apartamento en San José de Puerto Rico o una combinación de satén con transparencias y diamantes con una modelo que, por el precio, parece incluida en la oferta. Que digo yo que alguna relación habrá entre aquellos senos de entonces y esta lencería contemporánea y, tal vez, de haber estudiado entonces más matemáticas, o filosofía, ahora captaría el correlato como un sabio o todo un informático.
La cuestión es, que me pierdo en meandros por el delta de las disquisiciones, que mi Tik Tok una mañana se llenó de bebés en todas sus variantes posibles de color, número y habilidades, seguramente por mor de ese algoritmo del que hablaba arriba. Me pareció gracioso; precisamente había estado viendo yo varias veces el día anterior cómo unos mocosos de unos ocho meses de dedicaban a poner caras raras la primera vez que les daban a probar un trozo de limón. Y me había gustado tanto, que acabé enviando el vídeo a algunos contactos del whatsapp, a los que estaba seguro les iba a divertir muchísimo aquel descubrimiento de la primera acidez, preludio de las muchas posteriores que todos tenemos que soportar después en la existencia. Bueno, pues fue ver aquello un día y al siguiente tener a mi disposición, como quien tiene coche y chofer oficiales, un catálogo de niños de toda estirpe y condición: recién nacidos reanimados de urgencia, gemelos en brazos de sus padres, trillizos explorando el mundo desde un ventanal, niños pusilánimes que se asustaban de un cactus imitativo, bebés interactuando con perretes (véase supra), padres y madres desesperados ante la actividad artística de sus vástagos en muebles y paredes o, para poner fin a este dislate, las jornadas agotadoras de una madre con cuatrillizos desde primera hora de la mañana hasta la última de la noche a ritmo de película de Buster Keaton. Que parecía que estaba yo escribiendo una monografía sobre puericultura en el siglo XXI y no explorando una idea porque la tarde anterior me encontré de repente con que no tenía nada que hacer y simplemente tecleé la palabra bebé para entretenerme. Desde entonces no me he podido zafar del algoritmo, del que opino que es más terco que un aragonés y más omnipresente que las deudas bancarias.
No obstante, como todo no va a ser negativo, hay algo que le tengo que agradecer a esta red china y es el enorme impulso, la fe, la confianza que ha conseguido implantar en mí ante el futuro de la humanidad, convencido como estaba de que nos íbamos directos y sin solución a la extinción más absoluta. Resulta que el mundo está lleno, hasta los bordes del vaso, de una generación de recién nacidos que vienen con el mando a distancia y el teléfono no ya bajo el brazo, sino implantado en su corteza cerebral de tal modo, que parece que la tecnología no es sino una pieza más de su constitución corporal y espiritual, que aprenden antes a encender o a apagar un dispositivo que a decir papá o mamá. Acostumbrado como estaba a que en este pueblo de la Castilla profunda no hubiera niños desde 1998 y a ir descontando vecinos de los treinta que llegamos a ser, saber que en el mundo hay tanto niño, verlos reír, llorar, caerse y llenarse de moratones, me llena de esperanza y me digo a mí mismo que, al final, puede que aún nuestra vida haya tenido algún sentido: cuando nosotros nos apaguemos, ellos seguirán encendidos, digo yo que al menos hasta que los artilugios se queden sin batería.