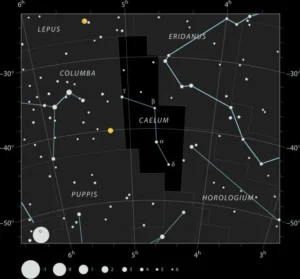Felicitamos a nuestro amigo y colaborador de ZARABANDA, Jesús Jiménez Reinaldo, ganador del primer premio en el Certamen de Relatos Cortos ‘Alcolea’
Premio I Certamen de Relatos Cortos «Alcolea»
El pasado 8 de mayo de este 2021 el escritor Jesús Jiménez Reinaldo, recibió en el municipio conquense de Villar de Cañas el primer premio del I Certamen de Relatos Cortos “Alcolea” convocado por la Concejalía de Despoblación y de Desarrollo Rural del ayuntamiento de dicha localidad y al que se presentaron cuatrocientos cincuenta relatos procedentes de países de todo el mundo.
El jurado del certamen estuvo compuesto por D. José Fraile Fariñas, concejal de Cultura; D. Alejandro Pernías Ábalos, concejal contra la Despoblación y de Desarrollo Rural; y Dª. Carmen Barco Díaz, secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Villar de Cañas.
El cuento premiado lleva por título “Arde la Biblioteca de Alejandría” y narra el viaje de un colombiano que decide regresar al pueblo de sus mayores, quienes abandonaron España a causa de la Guerra Civil, para encontrarse una población en ruinas sumida en el olvido.
Jesús Jiménez Reinaldo, quien ha publicado los libros de poesía “La mística del fracaso” (2002) y “Los útiles del alquimista” (2010), ha ganado más de sesenta premios literarios, entre los que se podrían destacar, por ejemplo, el V Certamen Internacional de Poesía “Jaime Gil de Biedma y Alba” (Nava de la Asunción 2008), el IV Certamen Poético “Ángel González” (Oviedo 1988), el XIII Certamen de Relatos Breves “Ateneo Cultural 1º de Mayo”(Madrid 2005) y el XVII Concurso de Cartas de Amor, (Calafell 2010).
Primer premio Categoría General: Arde la Biblioteca de Alejandría
Por Jesús Jiménez Reinaldo.
Conozco a muchas personas que son mitómanas, que se ponen nerviosas cuando conocen a un futbolista, a un cantante famoso o a un político, que les da por llorar o se quedan sobrecogidas sin decir una palabra al encontrarse cara a cara con alguien que admiran o, lo que es peor, que no les importa apenas pero que identifican como famoso, tanto como para paralizarse ante el poder que emana su presencia. Bueno, pues yo no soy uno de ellos; a mí me importa poco la supuesta majestad de un monarca o la maravillosa puesta en escena del escote de una vedette por muy exitosa que sea su carrera en el Moulin Rouge. Me comportaría igual ante el Papa de Roma que en presencia del más miserable de los leprosos de la India; incluso, me atrevería decir, sería más empático y cariñoso con este último, que seguramente estará mucho menos acostumbrado a las consideraciones personales.
Sin embargo, durante muchos años he tenido un sueño, acariciado largamente en las noches tropicales en que no puedo dormir por el calor, ni dar un paseo junto a la costa por la amenaza de los insectos; he venido fabulando, bajo la mosquitera, cómo se verían las estrellas desde otro punto del globo terráqueo, aquel que abandonaron mis padres para llegar hasta esta tierra de antiguos corsarios y traficantes de cacao. Desde el territorio mítico de la infancia, alimentado por extraños episodios narrativos sobre aquella España de la guerra abandonada con precipitación, sumando datos inconexos, inmensos silencios y algunas fotos desvaídas de ceremonias casi incomprensibles, fue creciendo en mí el deseo de regresar a la tierra natal de mis mayores, mucho más cuando desaparecieron para siempre y quedaron tantas incógnitas por despejar, y en los cajones aparecieron documentos casi borrados por el tiempo y algunas cartas de remitentes que a mí siempre se me ocultaron.
No me interesaba tanto la España de los carteles publicitarios, con su propaganda luminosa y colorida de sol y playa, como la interior; estaba seguro de que Madrid sería una ciudad tan moderna como París o Nueva York, globalizada, con sus rasgos propios e intrínsecos, pero en el fondo un paraíso de tiendas multinacionales que lo mismo se pueden encontrar en Río de Janeiro que en Viena. La España vaciada la habían dado en llamar en los últimos años y hasta se habían escrito algunos libros para tratar del abandono progresivo del mundo rural: los usos y costumbres de antaño caían en el olvido ante generaciones que empezaban por nutrir las universidades de las capitales y terminaban por ser los perfectos urbanitas que no podrían señalar el norte o diferenciar un lobo de un zorro. Ese país consumista, vocinglero y superficial, no me interesaba lo más mínimo; para eso ya tengo mi paraíso en el trópico, al que miles de turistas vienen todos los años a tomar cócteles mientras flotan al sol sobre colchonetas de plástico con colores chillones.
Yo buscaba un rincón al final de una carretera secundaria, el pueblo donde mis antepasados durante años se habían dedicado a extraer la resina de los pinos, a elaborar miel de brezo y a cultivar trigo con la ayuda de sus caballerías. ¿Y qué encontré, después de haber viajado miles de kilómetros en una peregrinación al pasado, a las raíces del ansia familiar? Un pueblo abandonado, con su iglesia románica medio derruida, un cementerio invadido de malas hierbas y una docena de casas cuyos tejados se habían venido abajo por la erosión de los elementos. No había bar, farmacia, escuelita rural ni consultorio médico; ni rastro de un colmado o una entidad bancaria. Ni vecinos.
Bajo el cielo estrellado de aquella población que se asentaba en la ladera de una loma y a cuyos pies corría un arroyo, ya no había vida humana. Me sentía como si se hubieran eliminado varios siglos de la historia de la humanidad, como si otro incendio hubiera borrado para siempre los restos de la biblioteca de Alejandría, como si seres humanos con escafandra se precipitasen hacia su fin en Marte cuando todavía se podía respirar aire puro en las estribaciones de una sierra incólume.
La única casa que se mantenía en pie estaba en el extremo sur de la villa y se asomaba a unos cantiles que daban a una vega de chopos y fresnos. De un blanco radiante, con las ventanas pintadas de un azul marítimo y con sus tejas rojas, parecía un edificio fantasma en un mundo en destrucción: sobre la puerta había una placa y un teléfono. “Se alquila”, decían unas letras de molde, y seguían unos números con los que se podía contactar con el propietario, que pensé que lo propio era que viviera en Madrid y no se acercara a la finca para casi nada.
-Llamo para preguntar por la casa rural- le dije.
-Tiene cuatro habitaciones y capacidad para ocho personas; los niños de hasta seis años no contabilizan. La alquilamos entera, no por habitaciones. ¿Le interesa?- me preguntó una mujer de voz grave y enérgica.
-Tal vez. Mis padres nacieron en este pueblo y yo he venido desde Colombia para conocer la tierra de mis antepasados. ¿Su familia también era de aquí?
-No, lo siento. Nosotros somos de la capital y decidimos construir esta casa porque con el tiempo nos gustaría vivir en la naturaleza, pero aún no hemos encontrado el modo de cuadrar las cuentas sin dejar nuestros trabajos de funcionarios. Hace mucho, además, que en el pueblo ya no queda nadie. Por lo que sé la última vecina falleció hace quince años y desde entonces por allí solo vamos nosotros, nuestros huéspedes y la pareja de la guardia civil.
Le di las gracias y me sentí desolado, tal vez porque el aprendiz de mitómano que había en mí no había podido recuperar el rostro del pasado en aquellas calles abandonadas.
Esa noche dormí en el coche y al día siguiente pasé horas haciendo fotografías a todo, sacando vídeos con el móvil y tratando de memorizar aquel paisaje de silencio detenido en el tiempo.
Estas son las primeras líneas que escribo. Voy a recopilar toda la información que exista sobre el pueblo y su historia, y pienso transformarla en un libro en homenaje a mis mayores. Es hermoso el Caribe, pero está más que descrito en los folletos de las agencias de viaje. Sin embargo, la tierra de los míos no merece este olvido, ni yo esta amargura de quien ignora sus orígenes y vive inconscientemente dándoles la espalda.