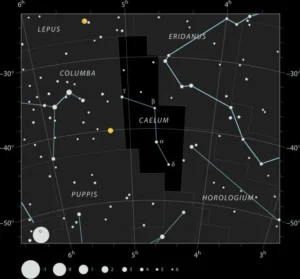Era una hermosa tarde de primavera, aunque el estado de ánimo de Lorena no era para tirar cohetes. La joven llevaba una época complicada, que comenzó a raíz de la separación de sus padres y que se había convertido en poco tiempo en un ir y venir constante de casa en casa, una montaña rusa emocional en la que se había montado contra su voluntad y de la que ahora no se sentía con fuerzas para abandonar.
Lorena cambiaba cada semana de casa, se sentía como un juguete o una mascota que sus padres tenían que compartir con cariño. Un cariño que, a veces, quedaba olvidado por las tiranteces que se habían ido generando con el tiempo entre ellos y que solían desembocar en fuertes discusiones acerca de la custodia de la joven. Ella, a falta de dos años para cumplir la tan ansiada mayoría de edad, cumplía con las decisiones tomadas en caliente por sus progenitores que, con frecuencia, olvidaban pensar en qué podía ser lo más beneficioso para ella. Veía la mayoría de edad con una lejanía cercana, una preciosa utopía que algún día se convertiría en realidad.
Aquella tarde, una tarde de sábado primaveral, había rechazado la propuesta de sus amigas para salir. Acababa de aterrizar en casa de su padre la tarde anterior después de una de aquellas frecuentes discusiones que solían tener sus padres cuando les tocaba recogerla y que nunca se habían preocupado de intentar esconder ante su presencia. Aquel viernes, la discusión había tenido más fuerza que de costumbre y Lorena se sentía como el tercero en discordia, con el corazón dividido entre un padre y una madre que quería a partes iguales, pero como si ella misma se tratase de un escollo en aquella ruptura.
Se encontraba sumida en una profunda apatía, tirada sobre la alfombra del salón de la nueva casa de su padre, mientras su nueva compañera, a la que nunca podría llegar a considerar como una madre, se esmeraba en hacerse una estupenda manicura para la noche. Tendrían una maravillosa cena romántica a la que, por supuesto, ella no estaba invitada. Las dos en el salón, en un incómodo silencio, solo roto por algún que otro tarareo de aquella mujer tan superficial. El plan para aquella tarde de sábado no podía ser más desalentador, sin ganas para salir con sus amigos y sola en aquella casa que había comenzado a frecuentar en las dos últimas semanas.
Su padre se levantó por fin de la siesta un buen rato después de pasar el ecuador de la tarde. Llegó al salón, besó a su compañera en los labios sin ningún tipo de pudor y a Lorena le prodigó una caricia sobre el pelo, para pasar a sentarse junto a aquella mujer que estaba comenzando a despertar en ella un sentimiento entremezclado de rabia y odio.
Al cabo de unos minutos, su padre pareció despertar al fin del sueño que seguía manteniendo tras la pesada siesta y sintió el estado de ánimo de su hija. En cuclillas a su lado, intentó que levantase el ánimo con una vaga invitación a salir, solos los dos.
—Venga, cariño, que te invito a lo que quieras.
—Invítame a volar —fue la escueta respuesta de Lorena, que lo único en lo que pensaba era en salir volando del ambiente de aquella casa y volver a ser feliz. El tono empleado en pronunciar aquellas tres simples palabras daban una idea bastante aproximada de la intensa apatía que rodeaba a la adolescente.
Su padre se quedó paralizado durante unos segundos, aún agachado a su lado. Al rato se levantó y salió de la habitación, para regresar a los pocos minutos con un voluminoso libro entre las manos. Se lo entregó a su hija sin aspavientos ni pronunciar una sola palabra más.
Lorena tomó el libro entre sus manos para comprobar maravillada el suave tacto del mismo. «Historias que te harán volar», rezaba el título. ¿Desde cuándo su padre tenía aquel libro que jamás había visto en casa? Con casi total seguridad habría sido un regalo de aquella insulsa y superficial mujer. La sola idea hizo que su gesto cambiase de inmediato, mutándose en una ligera mueca de algo parecido a la repugnancia. Pero el título le había llamado demasiado la atención y en pocos segundos se había vuelto irresistible para ella.
Lorena se ajustó las gafas que utilizaba para leer y, sin variar un ápice la postura en la que estaba, recostada boca abajo sobre la alfombra, abrió el libro por la primera página y comenzó a leer. Tan enfrascada estaba en la lectura que ni siquiera se enteró de cuándo su padre y aquella señora se despidieron de ella para su salida nocturna. Su padre se marchó ligeramente preocupado ante la aparente falta de interés hacia él de la que siempre había sido su pequeña.
En la soledad de la casa, Lorena continuó leyendo con avidez, sin modificar su postura, incapaz de parar. En un momento dado, sintió cómo su cuerpo se volvía más liviano y, sin apenas darse cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a levitar y elevarse por encima de su lectura, iniciando una especie de vuelo por el que, simplemente, se dejó llevar.
Cuando la pareja regresó a altas horas de la madrugada, en el salón iluminado solo encontraron el libro abierto sobre la alfombra y las gafas de Lorena reposando sobre él.
A la mañana siguiente, Lorena despertó envuelta en un cálido nórdico en una cama que no era la suya. A su lado, su padre dormitaba con cara de preocupación. Sentía mucho calor y un paño en la frente que la liberaba con nimiedad.
—¿Cómo te encuentras, mi pequeña? —preguntó de inmediato su padre, al despertar sobresaltado y ver a su hija despierta—. Nos tenías muy preocupados. Anoche cuando llegamos estabas ardiendo de fiebre y no parabas de repetir que estabas volando.
Lorena se incorporó sobre la cama con un intenso dolor de cabeza y sin recordar nada de la noche pasada. Eso sí, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro al comprender que su padre, al que creía perdido, no se había separado de ella en toda la noche.
Ana Centellas