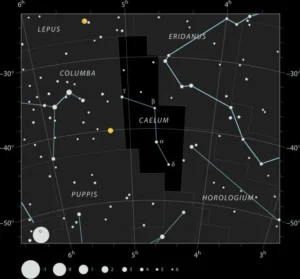Me encantan los mensajes positivos. El optimismo, más que una forma de vida, se ha convertido en un estado obligatorio para los habitantes de este mundo, que nunca deberían haberse sentido más felices que en el presente. La publicidad nos incita a disfrutar de los nuestros (con bebidas alcohólicas, prendas de vestir suntuosas, resorts de lujo, restaurantes de taitantas estrellas…) con avidez y despreocupación, no en balde hemos conseguido alcanzar ese lugar mítico que se veía a distancia en el túnel y que podía reconocerse por una luz brillante y, desgraciadamente, cada vez más cara. Tú te lo mereces todo, nos dicen desde la pequeña pantalla y los anuncios estáticos de las autovías, mientras quemamos kilómetros con nuestro coche, sin tener en cuenta, para no ensombrecer la plenitud de la felicidad, el precio desorbitado de los combustibles. De buen grado, satisfechos por haber logrado la supervivencia, el éxito académico y laboral, el ahorro después de tantos meses de pandemia, sustentamos al gobierno merced a todos los impuestos con los que nos sacuden cuando más necesitamos respirar: lástima que haya tanto coronavirus pululando en los aerosoles y que se transmita cada vez más eficazmente entre la multitud deseosa de verbenas populares, botellones colectivos y celebraciones descontroladas de todo tipo. Obviando, pues, todos esos inconvenientes, verdaderamente nimios ante la libertad que se nos ofrece, mordemos la manzana envenenada de la bruja de Blancanieves y queremos creer que el problema no es para tanto, que a la vejez juanetes en los pies, y que a quien dios se la dé que también se la bendiga.
Me encantan los mensajes positivos. El optimismo, más que una forma de vida, se ha convertido en un estado obligatorio para los habitantes de este mundo, que nunca deberían haberse sentido más felices que en el presente. La publicidad nos incita a disfrutar de los nuestros (con bebidas alcohólicas, prendas de vestir suntuosas, resorts de lujo, restaurantes de taitantas estrellas…) con avidez y despreocupación, no en balde hemos conseguido alcanzar ese lugar mítico que se veía a distancia en el túnel y que podía reconocerse por una luz brillante y, desgraciadamente, cada vez más cara. Tú te lo mereces todo, nos dicen desde la pequeña pantalla y los anuncios estáticos de las autovías, mientras quemamos kilómetros con nuestro coche, sin tener en cuenta, para no ensombrecer la plenitud de la felicidad, el precio desorbitado de los combustibles. De buen grado, satisfechos por haber logrado la supervivencia, el éxito académico y laboral, el ahorro después de tantos meses de pandemia, sustentamos al gobierno merced a todos los impuestos con los que nos sacuden cuando más necesitamos respirar: lástima que haya tanto coronavirus pululando en los aerosoles y que se transmita cada vez más eficazmente entre la multitud deseosa de verbenas populares, botellones colectivos y celebraciones descontroladas de todo tipo. Obviando, pues, todos esos inconvenientes, verdaderamente nimios ante la libertad que se nos ofrece, mordemos la manzana envenenada de la bruja de Blancanieves y queremos creer que el problema no es para tanto, que a la vejez juanetes en los pies, y que a quien dios se la dé que también se la bendiga.
Después de todo lo que hemos sufrido bajo las condiciones pandémicas, no cabe duda de que, una vez debida o indebidamente vacunada casi la mitad de la población, es nuestro deber patriótico difundir las máximas publicitarias que exhortan a la nueva normalidad: entre los que proclaman solemnemente que hemos doblegado al virus (con una media de treinta muertos diarios), los que se refieren a la pandemia como un suceso ya perteneciente al pasado (con una propagación, no obstante, cada vez más eficaz a causa de la variante delta) y los que enarbolan la bandera de la libertad para justificar hasta la matanza de los santos inocentes (con una desmemoria lamentable que lo mismo niega la muerte innecesaria de los ancianos en las residencias que el carácter dictatorial y asesino del régimen fascista del general Franco), ahí tenemos que estar nosotros para alabar a los gobiernos, sacar la pela escondida en el colchón y participar de los fastos olímpicos de un verano que nace, como todos, para exponer nuestras carnes, tolendas o no, al sol africano del cambio climático.
Es pues éste un tiempo para la felicidad y la celebración, aunque no todos tengamos los mismos derechos, como bien se encargan de recordarnos continuamente. Porque si eres mayor, anciano de cincuenta o más años y te ha tocado la lotería de Moderna o Pfizer, tú puedes disponer de tu certificado de ciudadano libre y puedes irte de crucero, montar en globo o hacer puenting en el Tajo de Ronda; si eres de los crucificados de Astrazeneca, tienes más de sesenta y te falta la segunda dosis, entonces no te toca ni la punta del currusco del pan, que para eso te has quedado en la parte equivocada de la frontera, como un ilegal cualquiera; y si eres joven, si tienes esa grandísima desgracia unida a la locura de tus hormonas, tu cabeza sin amueblar y sin vestir, y tu libido dictándote una visión del mundo urocéntrica, y por supuesto sin vacunar, que para eso el virus te usa de hospedaje pero no te hace daño en más del noventa por ciento de los casos, entonces eres el nuevo chivo expiatorio del sistema y se te convierte, por fas o por nefas, en el responsable máximo del fracaso de la desescalada de los gobiernos, porque para eso estáis, para un roto y para un descosido.
Este verano de 2021 es un tiempo feliz. Nos hemos demostrado que, como siempre, reaccionamos tarde y mal ante los problemas y, sin embargo, podemos seguir avanzando sin reflexión ni autocrítica. Si delante tenemos un horizonte, por lo que nos cuentan lleno de luz y a beneficio de las grandes eléctricas monopolísticas, ¿para qué nos vamos a quemar la sangre fijándonos en los problemas? ¿Por qué habríamos de elegir la mala leche ante el abuso y el ninguneo? Sobre todo cuando el paisaje es tan ameno y lo vendemos al mejor postor (turista británico, especulador ruso, mafia rumana…) a cambio del saneamiento de las cuentas, que es en lo que sustenta al estado, es decir, a nosotros. Mi vecina Eva María ya está en la playa, con su maleta de piel y su mascarilla de rayas. ¿No es un verano hermoso? ¿No lo es?
Jesús Jiménez Reinaldo