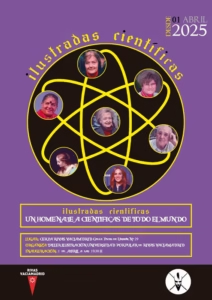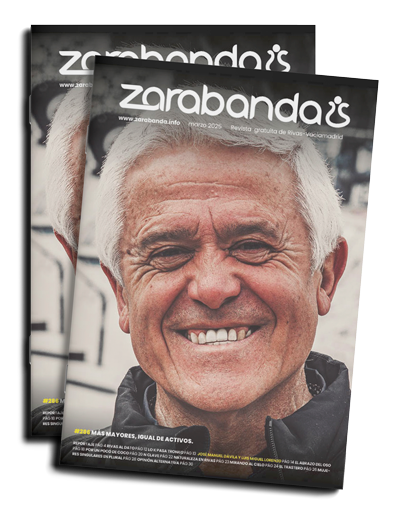Llevo toda la vida en el corredor de la muerte. Da igual si soy culpable o inocente, porque lo cierto es que nada ni nadie me va a sacar de este laberinto que está compuesto de un solo pasillo y varios cubículos a los lados. Las reglas son pocas y, sorprendentemente, claras: se nos prohíbe mirar hacia atrás con el argumento de que nada existe a nuestra espalda y se nos conmina a caminar siempre hacia adelante con la promesa de, tal vez, un milagro. Así pues, dependo de la memoria para contar mi historia real, como os sucede a todos vosotros, lo que me permite a mí, que no soy adicto a la verdad ni a la conciencia, variarla a voluntad cada vez que la reviso, buscando perspectivas un día más poéticas, otro más existencialistas y alguna vez, incluso, derrotistas, lo que me reporta comentarios negativos de iluminados, e iluminadas, que se permiten pontificar sobre lo humano y lo divino sin que nadie les haya preguntado nada.
Naturalmente, yo respeto, porque no me queda más remedio, todas las opiniones. Quizá mi vida dependa en última instancia de no enemistarme con nadie, no en vano se dice que este pasillo está lleno de topos, espías dobles, asesinos y comisarios, además de los condenados comunes como yo, sin que sea posible diferenciarlos entre sí, de tan caótica y confusa como se quiere la virtualidad del presente. Incluso yo, que no dudo de mí mismo, podría ser un infiltrado, un traidor, un chamán…, y estar aquí para vengar más que para ser vengado. Juego con unas cartas marcadas que solo muestran su revés, así que ignoro finalmente si tengo o no una buena mano. El tiempo lo dirá y, entonces, serán otros los que escribirán mi obituario, o mi vituperio merecido, o mi loa más que inesperada, algo que en ningún caso yo conoceré y que ni remotamente me importa.
Detenernos en el pasillo está terminantemente prohibido, como antes en los cines lo estaba comer pipas, chicles y similares, supongo que para que no lo pongamos todo perdido de churretones de Coca-Cola, palomitas de maíz y vómitos de regaliz negro, que la peña tiende a apalancarse en cuanto le das la mano y se toma el brazo como si no hubiera un gobierno. Cuando no deseas avanzar, que es casi siempre, porque al final está la silla eléctrica o la inyección letal con sus desagradables cantos de sirenas, la única opción que tienes para que no te arreen hacia adelante como a un borrego es colarte en uno de los cubículos laterales y hacerte un hueco, al fondo si es posible, para que no te echen cuando está demasiado lleno. Los cubículos son desiguales, no sujetos a norma y un tanto peculiares en su olor, que el jabón no es precisamente un artículo muy popular.
De todos los cubículos anteriores el que recuerdo con más cariño y menos precisión es el de la niñez. Y el más nauseabundo de todos, con sus acosos y machirulos, sus incógnitas y logaritmos, es el de la adolescencia, cuando aún te crees que la sentencia de muerte no es real y que cualquier día despertarás del sueño pasajero para evitar definitivamente al eterno. Los subsiguientes son todos una verdadera mierda (perdón por la vulgaridad en este texto tan alegórico y de pretensiones elevadas) y no merecen apenas que los describa, porque están perlados por el sudor de la frente, el parto con dolor y la vivienda con hipoteca. En todos, para nuestra desgracia más que para nuestra fortuna, estamos acompañados por una caterva de condenados que a veces se hacen los simpáticos y otras los bestias: como además no se sabe si son también topos o comisarios, te abstienes de eliminarlos con el mango de una cuchara de palo o de inutilizarlos con un arpón de cazar ballenas, no sea que se acelere la consumación de la pena y te empujen pasillo arriba hasta cruzar la línea de salida. Pero ganas de hacerlo no te faltan, como muy bien sabéis también vosotros.
Los tipos más raros son unos que se dedican a pensar todo el rato. En vez de hacer rayas en las paredes, como hago yo, o a agujerear el suelo buscando la intimidad de los cimientos, o de trepar al techo para ver qué hay más allá del ventanuco que nos separa del resto del mundo, los raros cavilan y cavilan, y luego van escribiendo unos cuadernos de letra ilegible donde, se dice, está contenido el sentido del pasillo, el orden de la mampostería astral y los destinos de todos y cada uno de nosotros. Hasta tratan de explicar las extrañas sombras que una vez en el solsticio de verano y otra en el de invierno se ven en el muro de enfrente y que todos observamos como si fuera una proyección cinematográfica de estreno, es decir, que nos encanta por curiosa, pero que olvidamos sin más a los cinco minutos.
Me han sacado tantas veces de los cubículos a empujones y tantas otras me han hecho avanzar por el pasillo, también a empujones, que ya no me quedan por delante más que un par de cubículos, donde, según se dice, se asientan la nostalgia y el dolor de huesos, la fragilidad y la maledicencia. No obstante, antes de alcanzar ese nivel que bien podríamos llamar antesala de la muerte, o fase de negación última, o consuelo de los afligidos, o perdón de los pecados, o arrepentimiento del alma, o lavado de cerebro, o escepticismo definitivo, espiritualidad curiosa y hasta despedida del placer, adiós compungido y efímera iluminación, como condenado a la pena máxima, con justicia o sin ella, voy a seguir garabateando las paredes con miles y miles de rayas, para avisar a los incautos, porque, aunque no lo parezca, esto está lleno de comisarios, traidores y espías dobles. No abundan, sin embargo, los milagros.