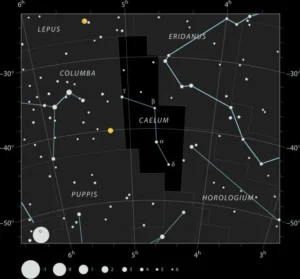En los días en que me encuentro bajo de ánimo me entrego de lleno al chocolate. Sin pensar en la báscula de mañana, ni en las lorzas que se marcarán bajo mi jersey en la cena de Nochevieja, esa en que me volveré a prometer que no pasará otro año sin perder el peso que me sobra o al menos veinticinco kilos, que menos sería un fracaso, voy rescatando las tabletas que dejé diseminadas por la casa como la ardilla oculta las bellotas en el bosque para los tiempos de escasez. Con avellanas, puro al ochenta y cinco por ciento, de leche y almendras, blanco, con licor de cerezas, a la menta, de frutos del bosque y nueces de macadamia, me sorprendo de mi previsión a la par que caigo subyugado por los sabores tan variados y adictivos que es capaz de crear la industria chocolatera para convertirnos en sus adictos. Me digo mientras deshago en mi boca un buen pedazo de cacao puro que, si esta es la esclavitud, pues que ojalá la muerte me encuentre encadenado.
Sin duda hay placeres que resultan mucho más caros: un buen champán francés, el caviar, un perfume exclusivo, la ropa de los diseñadores de las grandes casas de costura, las suites de los hoteles de cinco estrellas a las que solo tienen acceso las estrellas de Hollywood y los jeques árabes con sus acompañantes de alquiler de una sola noche…; sin embargo, para los hombrecitos occidentales que trabajan con sus manos como yo, los derivados del cacao son un bien perfectamente asequible: por tres euros, o incluso por menos de uno si la calidad no te importa demasiado, puedes llevarte a casa tu dosis de drogadicción cotidiana, esa que te reconforta de ser pobre, no tener relaciones sexuales y no pertenecer a la clase social popular y glamourosa que triunfa desde las pantallas mientras se supone que a los demás se nos cae la baba ante sus carnes morenas y sus lunares tatuados. Es de agradecer que todavía no hayan decidido aumentar desmedidamente el precio del cacao como han hecho sin duda artificialmente con el aceite de oliva, el gas, la electricidad o la gasolina, pero sin duda este paraíso artificial en la tierra no dudará mucho porque, como ya vemos en la Gran Bretaña post Brexit y aún Covid19, y todavía más en la industria de los microchips que vienen de China, sin duda se acerca un tiempo de gran escasez para todos. No sé si es ya momento de acaparar arroz, café, habichuelas y azúcar, pero ojalá quieran las cúpulas políticas del gigante asiático y del sindicato mecanizado de los transportistas que en el futuro no se desate una guerra económica que nos subsuma directamente en la hambruna colectiva.
Los inteligentes habitantes del planeta con más renta per cápita hemos ido asumiendo felizmente con el paso de los años la alegría del sistema económico liberal. Nos hemos sentido élite. Los elegidos. Clases y pueblos superiores. Y hemos dejado que viniera de fuera, a veces de países a miles de kilómetros del nuestro, mano de obra barata para que hiciera el trabajo que nosotros despreciamos a la par que nos quejamos de que hay mucho paro estructural, como si tuviéramos, los que no poseemos casi nada, derecho a un craso salario sean cuales sean las circunstancias. Y la realidad es que hemos consentido que la ropa, los materiales informáticos, los juguetes, algunos vehículos de motor, los móviles, etc., se fabriquen, a veces en unas condiciones pésimas para sus trabajadores, en China, Vietnam, Corea del Sur, Tailandia, Camboya o Laos, lugares que ahora nos son imprescindibles aunque no sepamos situarlos siquiera en los mapas. Bastaría que Oriente se gripara, voluntaria o involuntariamente, para que nuestro modo de vida occidental, aparentemente de una libertad máxima en lugares como la actual Comunidad de Madrid, se encontrara al borde del colapso.
Pero dejemos a un lado el pesimismo, que de nada sirve preocuparse por una crisis que vendrá o no sin que nosotros mismos tengamos nada que decidir. Somos supervivientes en lo que va de siglo XXI de atentados terroristas multitudinarios, de crisis económicas brutales, de una pandemia, de desastres naturales que parecen provenir de un cambio climático que apenas alguna nación trata de evitar, de terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas…, y hemos comprobado cómo algunos países han optado por mantener los negocios vivos y abiertos mientras se colapsaban los hospitales y los cementerios. Así que, mientras podamos, tomemos nuestro chocolatito antes de que venga el tío Paco con su rebaja y nos quedemos con la boca abierta y sin nada que llevarnos a ella.
Jesús Jiménez Reinaldo