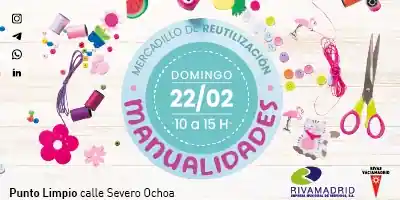Después de tantas veces puesta la vida por mi ley al tablero, me parece que ya tengo la potestad, y si no me la puedo tomar libremente, de aventurar una interpretación de las interrelaciones entre las normas del orden y la anarquía del caos, que es en el fondo una explicación del cosmos. ¿Para qué existimos si no es para la consciencia? ¿Qué sentido tendría la aventura vital si no estuviera al final el conocimiento o, al menos, un sucedáneo? Como todos ustedes saben el tablero, que es terreno de juego o campo de batalla, está conformado por sesenta y cuatro escaques, la mitad blancos y la otra mitad negros que se alternan geométricamente formando un dibujo que se ha dado en llamar ajedrezado. Sobre él se enfrentan dos ejércitos, dos enemigos irreconciliables, formados cada uno desde tiempo inmemorial por dieciséis figuras, las mismas para cada bando, que difieren solamente en su color y cuyo valor y calidad dependen no solo de sus cualidades sino también de su posición durante la batalla.
De niño me gustaba la leyenda india que hablaba de aquel ingenuo rey que se comprometió a entregar a un astuto matemático un grano de arroz, en progresión geométrica, por cada uno de los escaques del tablero, sin sospechar que la cifra, astronómica, no podría ser satisfecha con todas las riquezas de su reino. Me gustaba porque establecía una relación y una distancia entre el juego y la realidad: si en el primero las combinaciones, una vez tenidas en cuenta las distintas piezas, podían ser infinitas, la segunda a su vez, desconociendo las manos que nos manejan, tampoco tendrían principio ni fin. Un juego dentro de otro, tal vez dentro de otros que se ramificarían en un sinfín de partidas en las que todos somos piezas y jugadores y cuyas reglas tratamos de entender mientras damos pasos adelante o al lado, miramos los movimientos de los otros, nos comen o somos comidos o promocionamos en octava en una metamorfosis cuyo objeto apenas intuimos.
Tras las consideraciones anteriores, poco importa si las piezas son de madera o de marfil, de plástico o de jade de tres colores, porque no afectan a la inmanencia del juego. Tampoco procede la valoración que desprecia a la contienda con el argumento de que es imposible que exista una guerra entre dos adversarios que concuerdan en las reglas al ciento por ciento, aduciendo para ello que no existiría razón para el enfrentamiento entre ambos; lo cierto es que la confrontación no se da en el propio tablero, sino fuera de él, en un espacio y un tiempo que también son variables por las leyes de la física que los rigen.
Asumo, pues, que soy un jugador y soy una pieza. Como tú, como todos, nos guste o no. Como pieza no ocupo la posición que me gustaría, sino la que se me ha asignado desde un principio sin preguntarme por mis gustos o mis deseos, y me desenvuelvo dentro de unos límites marcados por la geometría y la estrategia, fuerzas que trato de comprender y dominar, aunque rara vez me sienta dueño de mi destino, seguramente porque nunca lo soy. Como jugador, tengo una personalidad mucho más definida e incluso he podido desarrollar tácticas, teorías y tratados con el objetivo de salir ganador de la competición, al igual que mis adversarios, aunque siempre estemos todos sometidos a las reglas, que son inalterables, una suerte de tiranía feroz que nos devora y, por tanto, también nos cosifica.
En esa dualidad entre la libertad y la esclavitud, una especie de determinismo enfrentado al libre albedrío clásico, quedan resquicios para la rebeldía: se pueden cometer voluntariamente errores de bulto y entregar la partida en apenas cuatro movimientos, o lanzar un ataque irreflexivo hasta dejar arrasadas las fuerzas propias sin apenas compensaciones o, incluso, dejar de mover las piezas hasta perder por agotamiento del tiempo concedido para el lance; ninguno de ellos, sin embargo, reporta beneficio, pues enseguida empieza otra batalla y se parte a ella con el lastre del fracaso, la ignorancia y la indolencia. Ya dije hace un rato que existimos para la consciencia y que es el conocimiento lo que nos hace un poco menos esclavos, así que el desprecio y la negligencia no son cualidades aptas para el juego.
Yo creo que ahora soy un jugador más lúcido. Tuve, claro está, mis errores de juventud por mero desconocimiento de las reglas y de sus implicaciones. Recuerdo que fue muy poco lo que me enseñaron de niño, apenas unas cuantas normas, y yo me lancé a la aventura con un juego despreocupado y agresivo; muchas fueron las veces en que sucumbí ante un rival más experto y calculador, muchas las ocasiones en que tuve que reflexionar, revisar mis errores y modificar la estrategia, hasta combinar el espíritu audaz con un desarrollo de las piezas más armónico, incluso en ocasiones defensivo, adoptando técnicas que me han permitido sobrevivir hasta hoy y aprender todo cuanto me ha sido posible.
Aún así duermo mal. Mis sueños están llenos de preocupaciones. También lo están mis horas de vigilia. Me imagino que las reglas no son firmes, que pueden ser cambiadas sin previo aviso por la mano del jugador en un ataque de rebeldía, legítimo pero atroz, y que de repente el tablero pasa a tener cuatro colores, se modifica el valor de las piezas, éstas se distribuyen en un orden aleatorio según un sorteo inicial o se transforman en banqueros, mercenarios, piratas y políticos que se adueñan del terreno con movimientos disparatados y terroríficos. En esos casos todo cuanto he aprendido no tendría sentido alguno, excepto el de la prevalencia del caos sobre el orden. Por si fuera cierta la segunda ley de la termodinámica y éste fuera un sistema aislado que tiende a desordenarse, queden aquí escritas mis conjeturas hasta que el mundo se descomponga y nadie pueda interpretar estas palabras que ahora, todavía, guardan algún sentido.