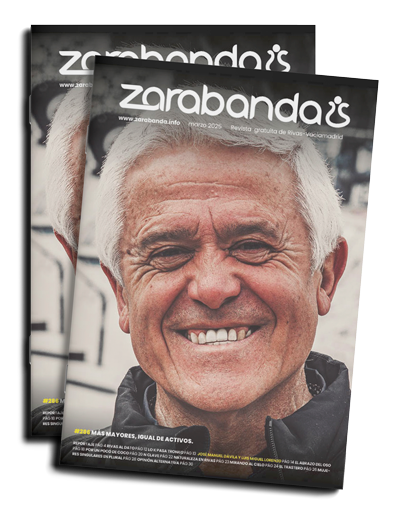¿Sería vida la vida, si la vida fuera perpetua? No acertamos a dar respuesta para la innombrable, la parca que todo lo aniquila, la de la guadaña sabida, incorruptible e inviolable convertida en el asunto de toda la vida. Porque todo existe al amparo del no existir; pensamiento, filosofía, ciencias y religiones, fiestas, miedos y alegrías; todo es un existir para ganarle tiempo al tiempo frente a nuestro futuro no existir. La cultura se afana en ser por saber que todo tiene fin, la heroicidad y el derrumbe, la crónica y el silencio. Todo es lo que es ante el conflicto de la desaparición.
Y sí, decimos conflicto porque metidos en esta especie de estado de flujo donde todo es continuidad, sabemos que algún día todo acabará. La desaparición es allí donde todos los miedos convergen, es el fin que propicia la querencia natural a eludirla y sentirnos bien, es la inexperiencia personal ante ella y por ello nuestra vida, en mayor o menor medida, es el tiempo que se nos da para sortearla cada segundo aun no teniendo conciencia de ello. Debemos crear y creernos que podemos crear para esquivarla y allí, en aquel momento inicial donde la conciencia advirtió esta singularidad, es donde los seres humanos comenzaron a crear ese fenómeno llamado resolución del conflicto ante el reconocimiento de éste.
Este hecho tan singular y específico del ser humano, habría de ser diferenciado en muchos términos, pero será sobre uno de ellos donde vertebraremos nuestra atención. A saber, la creación en muchas ocasiones tiene que ver con la inventiva si nos ceñimos al ámbito de la eficacia; es decir, el humano busca con su creación solucionar una serie de problemas que interrumpen sus propósitos a lo largo de la historia. La propia desaparición es, sin duda, el más desasosegante de todos ellos. Pero en esa espiral, cada cual no tiene experiencia de su no existir, no ha experimentado su propio conflicto…
Las primeras manifestaciones acerca de tal cuestión tuvieron como elemento diferenciador la desaparición de sus semejantes, no la propia. Y es que la experiencia desde el homo antecesor y en posteriores etapas evolutivas era simple: toda acción es producto de algo que la provoca. Es decir, sabemos que ha existido algo que no hemos percibido, que nos arranca de la vida y desde esa dimensión se hace fuerte la experiencia personal, en cualquiera de sus canales, como iniciador de la búsqueda y resolución de tales conflictos donde la creatividad se articula como elemento indispensable. Es evidente, entonces, que apuntar a la conciencia propia del individuo es remontarnos a los orígenes de la propia esencia y consideraciones humanas. Porque el humano es un ser que, desde sus primeros pasos, siente curiosidad por todo cuanto le rodea. Este principio esencial, le convoca a un universo de relaciones que no se entiende fuera de la constitución de las sociedades; de ahí que la inclinación a crear se encuentre en el conocimiento de la singularidad frente lo aceptado por su contexto social.
En la resolución de su conflicto, el de la propia vida, necesita encontrar un vértice a través del cual va desarrollarse en función de su relación con el resto de individuos y desde el cual deberá establecer su propia lógica consistente en propiciar la manifestación de aquello de lo que no se puede nombrar por desconocido: el origen de su desaparición. Esa lógica es la que llevó al humano a relacionarse con su propio contexto, con todo lo conocido y tuvo a su alcance para intentar conocer lo inaprehensible. Necesitó así, dejar constancia de su presente en un proceso, consustancial a la evolución del hombre, hallándose íntimamente ligado con un crecimiento interior que busca tanto manifestarse como hurgar en las posibilidades del método para hallar respuestas de vital necesidad. No resolverlas, o buscar el camino que le lleve a intuir las mismas, significaría construir la débâcle que intenta precisamente eludir para construir el deseo de trascender. De acuerdo con esto, la posibilidad de establecer un rango de pensamiento que propicie, no una respuesta mecánica, sino una intuición sin experiencia directa sitúa al humano dentro de un estrato de relación consigo mismo, a partir del cual lo propiciatorio se articula a través de un lenguaje concreto tanto de imágenes como de estímulos. La sola sospecha de que esta práctica pueda albergar alguna mínima relación con un estado superior (a quién “culpa” de ser la fuerza que empuja a la desaparición) o fuera de los límites de lo mensurable, lo convierte en catalizador, en objeto de deseo, en superstición con cierta tendencia a la reverencia y unos comportamientos en forma de canon ante la presencia de la imagen o el ejercicio de una nueva. Este hecho inicial, entre la búsqueda por entender y la experiencia, vincula al humano de manera insistente y para siempre con la creación plástica y, ya de forma permanente, el objeto será una finalidad en sí misma, un deseo con forma y función que desde el último hombre hasta la élite se disputarán. Nace el Arte.