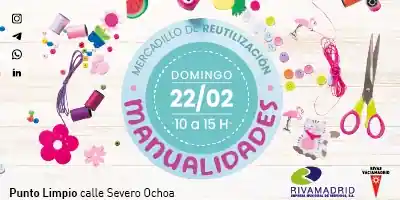En algún momento de mi apasionante vida, dejándome llevar por el frenesí, la ambición y la envidia, haciendo caso a Horacio sin conocerlo y practicando el carpe diem como si fuera una religión y no una pseudo filosofía, di por sentado que el mundo siempre sería la misma película en blanco y negro, idéntica sinfonía para sordos y similares noticias entontecedoras en tinta impresa. Todo lo que me rodeaba era demasiado serio y trascendente para prestarle mucha atención, pues quién en su sano juicio, en la flor de la juventud, se entrega por completo a la virtud confiando en un premio, a fiarse de lo divino, para cuando uno ya no pueda reclamar ni ante el arcángel san Miguel, ni ante el mismísimo maestro armero. Les hablo, claro, de una etapa anterior, que a lo mejor todavía recuerdan, en el que hasta rascarse la entrepierna por necesidad y no por gusto era un pecado mortal, no digamos ya otras actividades que siempre estaban en la cabeza de las monjitas y en los labios de todos los curas de los confesionarios. Eran tiempos en que, a poco crédulo que uno fuera, dormía fuera de su cama y se despertaba en el juicio de dios padre, uno y trino, condenado para toda la eternidad al hierro candente de los infiernos.
Tenía su morbo aquel mundo dual: te veías obligado a elegir entre el alma o la carne, la pureza o la inmundicia, la virtud o el pecado y muchas otras antagonías, que para eso la Teología estaba muy bien estructurada y era materia obligada en ciertas universidades de pago, incluso aunque quisieras ser ingeniero de caminos, canales y puertos. Había quien se sentía en plenitud cuando confesaba sus pecados y luego comulgaba con el alma limpia de polvo y paja, quien era feliz cuando pecaba contra todos los mandamientos del mundo con ostentación y mecanógrafas, y quien, la mayoría, pecaba de noche para arrepentirse de día en un ciclo de incesantes emociones con más picos que una montaña rusa. Nos acostumbramos a que nuestros actos más pequeños eran de una trascendencia tal, que cuando no te asfixiaban por completo y te quedabas chupándote el dedo, acababas por hacer lo que te daba la gana y sin complejos, porque sabías muy bien que, si te arrepentías al final de tus días, el ser supremo te perdonaría todas tus infamias de Fumanchú desaprensivo. Bastaba con recibir al cura en el lecho de muerte y hacer el acto de contrición para que se abriesen para ti las puertas del cielo, por más que hubieras sido un cabrón de libro.
Las consecuencias de un sistema moral a la vez tan rígido y tan permisivo se pueden ver sin demasiados problemas en las canciones, la literatura y el cine españoles de los años sesenta y setenta, si ustedes tienen suficiente estómago para tales prehistorias: una sociedad paranoica, ventajista y farisaica a no más poder, en la que de puertas afuera se caía de la boca a todas horas un Jesús bendito y de puertas para adentro los tocamientos impuros se acompañaban de cilicios que hicieron felices a los masoquistas durante decenios. Huyendo de tal horror institucional, como decía al principio, algunos nos entregamos a la perversión y al lado salvaje del camino, tomándonos muy en serio la profesión del outsider, vamos, del tío marginal y crápula de toda la vida, tan habitual desde siempre en el formalísimo mundo burgués patrio.
Pero en algún momento del curso de la historia, algunos dicen que si la democracia, otros que si la movida de los ochenta, los más osados que si la muerte de dios -con el retraso de un siglo con respecto a Nietzsche-, el paradigma cambió de golpe y porrazo, dejándonos sin una red de valores que había construido culturalmente el mundo desde nuestros bisabuelos los románticos, y llegó la época de los graciosos, en la que ahora estamos sumergidos hasta el cuello. Si antes todo tenía una trascendencia y nos la tomábamos en serio para rezar y para fornicar, ahora la especie humana adora y sigue en las redes sociales a quienes muestran más ingenio para mofarse de todo, incluso de su mismísima madre. Vivimos en un nuevo mundo dual, en el que la oposición se sitúa entre lo guay y lo aburrido: las masas ríen con quien más insulta, degrada, ningunea y abofetea a sus semejantes, aunque luego juren y perjuren de la violencia, porque un pensamiento, sustituido por el imperio de las emociones inmediatas, no permanece más de tres segundos. Si tus ideas duran más que eso, háztelo mirar: seguramente, como yo, eres aburrido y anticuado, un verdadero plasta y estás en vías de extinción.
Jesús Jiménez Reinaldo