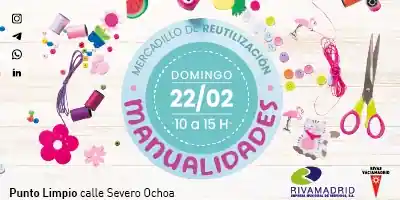Con estupor, recorro las calles iluminadas de forma más exagerada de lo habitual, avanzando a duras penas entre riadas de personas que arrastran sus bolsas como antes los bueyes tiraban de los carros llenos de heno. Ya me gustaría a mí, pero por aquí no hay ni rastro del caos de El Bosco: la multitud fluye acompasada a lo largo de los escaparates, donde se exhibe una mercancía barata, al alcance de casi todos los bolsillos, única manera, me parece, de que todos sonrían satisfechos por su suerte, se deseen feliz navidad y la violencia quede pospuesta, al menos, un poco más.
Con las manos libres, sin gorros estrambóticos ni pinturas que distorsionen mi rostro, vestido de invierno con abrigo largo y zapatos lustrados, soy una rara avis en la noche invernal: no participo, no quiero hacerlo, de la fiesta que se viene larvando toda la jornada y que culminará con un gentío brindando con cava después de haberse zampado las doce uvas más absurdas del mundo. Pero, antes de que se ejecute el oficio de tinieblas y se inaugure el próximo año con el anuncio más caro e intrascendente de nuestras vidas, la muchedumbre necesita comprar de forma compulsiva antes de la cena y yo, huir del descreimiento en una raza, la humana, que tan pocos indicios de vida inteligente demuestra.
Mientras busco un bar donde comprar un bocadillo y una lata de cerveza, hoy no me espera nadie a cenar, le doy vueltas a la idea de que en Sidney, allá por las Antípodas, ya ha llegado el año nuevo y lo habrán recibido con brindis y fuegos artificiales sobre la bahía. Es extraño, me digo, que para unos el año nuevo ya haya empezado, para otros lo haga en unas horas, e incluso que haya millones de personas que lo inicien dentro de casi dos meses o en septiembre. Ni siquiera en eso estamos unidos, que unos vamos por los dos mil, otros por el año cuatro mil setecientos, algunos por el mil cuatrocientos y hasta los hay que no tienen calendario ni perrito que les ladre.
En esta ceremonia de la confusión en ciernes veo pasar a mi lado un grupo de japoneses siguiendo un paraguas amarillo mientras hacen fotos y sujetan sus mochilas con ahínco para que no se las roben; algunos nórdicos de torso desnudo y lampiño consagran su borrachera al dios Thor; varios chinos, que aún pasarán cuarenta y cinco días bajo el signo del tigre, tratan de hacer su agosto en diciembre vendiendo mercancía a precios ventajosos; los hispanoamericanos miran a la masa bulliciosa y tratan de integrarse en su felicidad de tarjeta de crédito aunque estén sin efectivo; los subsaharianos bailan en la calle y buscan una oportunidad para que la noche sea un poco mejor que el resto de un año tan duro como alienante. Seguramente, muchos de ellos son españoles, ¿cómo diferenciar a unos de otros solo por el aspecto? Las ropas no hacen al monje, al igual que las chicas vestidas de seda y tul no dejan de ser simplemente adolescentes en busca de tristes aventuras.
Es lamentable ser español en esta urbe cosmopolita y provinciana a la vez. Los hilos familiares cada vez están más rotos y las fechas señaladas en muchos casos únicamente adquieren significado por el dinero que se gasta en regalos y celebraciones, de tal modo que el éxito y la felicidad se miden por el total de la cuenta. Y con trabajos cada vez más precarios, por no decir esclavistas, resulta difícil estar a la altura para formar una familia, tener un hogar y llegar a fin de mes sin que cruja el estómago por falta de víveres.
Yo estoy de vacaciones, porque los centros escolares cierran casi veinte días por navidad. Es lo bueno de ser conserje de instituto, que libras casi los mismos días que los maestros y, encima, no te llevas nada para corregir a casa. Claro que el sueldo es mucho más bajo, pero no se puede tener todo, ¿no?
A mí me gustaría más vivir en Francia, por ejemplo. No porque sea un país multicultural, ni porque tengan un nivel de vida mejor, ni porque coman paté de campaña con pepinillos y sean tan felices, sino porque ya hace muchos años que descubrieron las ventajas del cartesianismo y aplicaron la lógica contra las costumbres supersticiosas de la religión. Son un estado laico y lo son sin complejos. Organizan el año escolar en cinco bloques y tienen una semana de vacaciones cada dos meses, todo equilibrado de forma racional, de modo que el cansancio no se acumula y el cerebro se estructura en ciclos lógicos. En cambio, en España, las vacaciones y hasta las fiestas nacionales dependen de la arbitrariedad de las festividades religiosas: la virgen del Pilar, todos los santos, el día de la Inmaculada, las navidades, la semana santa, y a su vez esta última depende, qué ilusión, de cuándo es la primera luna llena de la primavera, por lo que hay años que tenemos cuatrimestres en vez de trimestres. Eso por no hablar del corpus christi o de la virgen de agosto.
Pero en esta noche, tan española, tendría que conformarme con el clamor de la muchedumbre tomando las uvas al ritmo de las campanadas y pidiéndole a Dios que el año nuevo sea mejor. Otro conjuro, otra superstición más. Nuestro ADN particular. Pero para entonces yo ya estaré en la cama, bien arropadito, en ignorancia deseada y querida, esperando que arda de una vez por todas el carro de heno y el humo ennegrezca las imágenes de los ídolos. Porque, si el uno de enero no llega hoy con un fuego purificador, mañana seguiremos malviviendo otra vez en nuestro pequeño mundo de compras, superstición y costumbre.