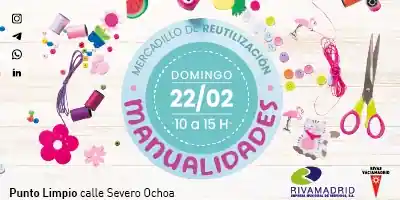Afortunadamente, me dirán, los tiempos han cambiado y aquellos tiempos de calamidades y hambrunas han pasado. Ahora es una mayoría la que toma sus cinco comidas diarias y muchos los que tienen que recurrir a dietas y cirugías para no padecer el exceso de peso y la obesidad, incluida la mórbida. ¡Cuántas muertes no se producen al año por una mala alimentación! No obstante, más vale que a nadie se le ocurra decirle a la ciudadanía que debería comer menos carne y evitar los alimentos azucarados o con exceso de sal, porque le saldrá su genética de hambriento perpetuo y hasta amenazará con defender violentamente su derecho a zamparse una hamburguesa dudosa con patatas grasientas y bebida pringosa. Que se puede renunciar a la libertad de conciencia, a la de pensamiento y hasta a la sexual, que podemos ser clones los unos de los otros, pero no estamos dispuestos a que se nos restrinja la libertad de consumir en los supermercados y en los bares lo que nos dé la gana. Faltaría más.
El precio de la prosperidad lo conocemos muy bien y, sin duda, estamos dispuestos a pagarlo religiosamente mientras podamos. Claro que sabemos que aún quedan pobres, que todavía hay quien padece hambre en esta sociedad del bienestar y que son muchas las organizaciones gubernamentales o no que se dedican a atender a los miserables que se han quedado fuera del sistema. Podemos colaborar, incluso, con ellos, mientras nos quejamos de los subsidios a los parados, de la subida del salario mínimo interprofesional o del aumento de los impuestos, como si la miseria no tuviera que ver con nosotros, aunque paguemos con nuestra vida y con la de los demás la suma infinita de nuestras contradicciones.
Estamos convencidos de que nos lo merecemos todo, como los ratones que encuentran un trozo de queso o de manzana al final del laberinto construido por el investigador científico. Mientras mordisqueamos la dádiva, hay quien nos observa, nos estudia y nos conoce mejor que nosotros mismos. No lo pensamos mientras trabajamos de sol a sol para pagar la letra de la hipoteca bancaria, el crédito del coche o los intereses de la tarjeta, porque nos consolamos diciéndonos que es lo que hacen todos, al menos quienes nos rodean a diario. Y seguimos adelante, constantes pero nunca satisfechos, como el burro al que le azuzan con una zanahoria que no alcanzará. Luego, un día cualquiera, estalla un volcán, una pandemia, una guerra, una crisis energética, o todo a la vez, y el sistema se desajusta: la inflación se dispara y comenzamos a sentir miedo ante un mundo cambiante, en el que nada es gratis ni fácil. Pero ya es tarde: el ratón se acostumbró a encontrar el queso o la manzana al final de un laberinto mucho más pequeño y doméstico y, ahora, hay menos recompensa, muchos más competidores y se reducen las oportunidades individuales ante la curiosidad de los estudiosos. Aún así nos animan mucho, porque toda crisis es una oportunidad, al menos para los más despiertos.
No seré yo quien critique al ejército de consumistas que han sido sistemáticamente entrenados desde la televisión y las redes sociales para siempre querer más, un poco más. En un planeta de recursos finitos, el crecimiento económico es para mí todos los trimestres una puñalada en la espalda. Pero aún es peor el impacto en la naturaleza: un cambio climático descontrolado, agua de lluvia que ya no es potable, aire contaminado en las ciudades, alimentos llenos de pesticidas y de hormonas, de edulcorantes y aditivos… Pero nadie, incluso ante la evidencia más catastrófica, está dispuesto a cambiar para revertir la situación, pues debe de ser mejor, como dice el refrán, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Mientras nos quejamos de los atascos de tráfico para ir al trabajo, abominamos de las zonas de baja emisión de gases por su inoportunidad e insultamos a quien nos obliga a modificar nuestras inconvenientes rutinas, lo cierto es que nos estamos comiendo con ansiedad la manzana envenenada y acabaremos por sufrir la agonía de los necios.
Jesús Jiménez Reinaldo http://cristalesrotoseneleden.blogspot.com