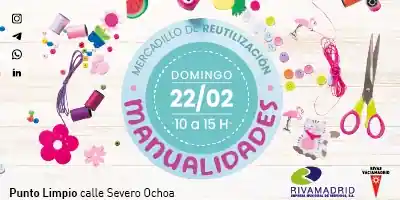La capacidad intelectual no es ni estática ni aislada. Cada situación a la que nos exponemos requiere un determinado grado de desarrollo de los procesos de análisis, síntesis y generalización, que dan lugar a buenas o malas creencias y decisiones. De ahí resultan en cada niño diferentes formas de socializar, de enfrentarse a las tareas escolares, de crecerse en situaciones adversas (resiliencia), de adaptarse a los cambios, de salir de su zona de confort o de aprender de sus errores. Siendo pragmáticos y huyendo de estadísticas podemos entender la inteligencia como la capacidad para resolver problemas cotidianos. Todos los padres conocemos bien a nuestros hijos y sabemos, sin necesidad de evaluarles, cómo (o cuánto) de capaces son.
La capacidad intelectual no es ni estática ni aislada. Cada situación a la que nos exponemos requiere un determinado grado de desarrollo de los procesos de análisis, síntesis y generalización, que dan lugar a buenas o malas creencias y decisiones. De ahí resultan en cada niño diferentes formas de socializar, de enfrentarse a las tareas escolares, de crecerse en situaciones adversas (resiliencia), de adaptarse a los cambios, de salir de su zona de confort o de aprender de sus errores. Siendo pragmáticos y huyendo de estadísticas podemos entender la inteligencia como la capacidad para resolver problemas cotidianos. Todos los padres conocemos bien a nuestros hijos y sabemos, sin necesidad de evaluarles, cómo (o cuánto) de capaces son.
La complejidad del ser humano hace que sea muy difícil que el propio ser humano se mida a si mismo de forma empírica. En 1869 Francis Galton publicó El genio hereditario, un análisis estadístico de hechos biográficos en el que concluyó que las diferencias individuales en las facultades eran determinadas por la herencia. En 1904 Binet y Simon introdujeron el concepto de edad mental comparándola con la cronológica. Intentando profundizar más, en 1955 Spearman utilizó el análisis factorial para analizar estadísticamente las correlaciones entre la inteligencia general (factor G) y la propia de cada habilidad (factor E), desarrollando la teoría bifactorial que presupone que cada habilidad de una persona correlaciona en mayor o menor medida con su factor G. En contraposición, Thorndike y Thomson afirmaron que la inteligencia se compone de un gran numero de aptitudes especificas independientes, lo que se conoce como teoría multimodal. Jean Piaget la describió como el estado de equilibrio hacia el cual tienden todos los intercambios asimiladores y acomodadores entre el organismo y el medio.
En 1985 Howard Gardner propuso la Teoría de las inteligencias múltiples, ocho diferentes habilidades que trabajan en paralelo: la inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender a otras personas), la intrapersonal (gestión de emociones), la corporal (la capacidad para coordinar los movimientos), la lingüística, la lógico-matemática, la espacial (la capacidad para componer imágenes virtuales de objetos y manipularlos en la imaginación), la musical y la naturalista (uso creativo de elementos del entorno).
Pero lejos de desear que se conviertan en eminencias en cualquier campo, lo mejor es perseguir que los niños sepan manejar su vida para ser felices, y todos sabemos que quien se siente feliz no necesita cuantificar la medida de su felicidad. La verdadera inteligencia es aquella que les permite poner en equilibrio lo que tienen y lo que desean, la que les despierta el sentido del humor cuando se equivocan y les hace levantarse y aprender; la que les hace poder empatizar, saber decir no, querer con locura o saber elegir a sus amigos; la que les hace saber que cada vez que lloran o ríen sanan por dentro, la que les empuja a interconectar con otras vidas sólo hablando; la inteligencia que les faculta para entender que solo el que se quiere a sí mismo puede ser generoso; la que les recuerda que cuando los demás ganan todos ganamos, porque se aprende con las personas lo que no se aprende en los libros; la que les hace vibrar cada vez que entienden, opinan o preguntan; la que les presiona desde dentro para crear cualquier cosa sin miedo al resultado; la inteligencia que cada día pinta una luz en sus ojos mientras persiguen sueños y objetivos; la que identifica los sentimientos y pone a prueba su integridad y coraje doblegando sus debilidades; la que les mantiene alerta y les hace sentirse vivos. Esa es la inteligencia que debemos estimular en los niños: la capacidad dichosa del que sabe ser feliz.
Raquel Sachez-Muliterno